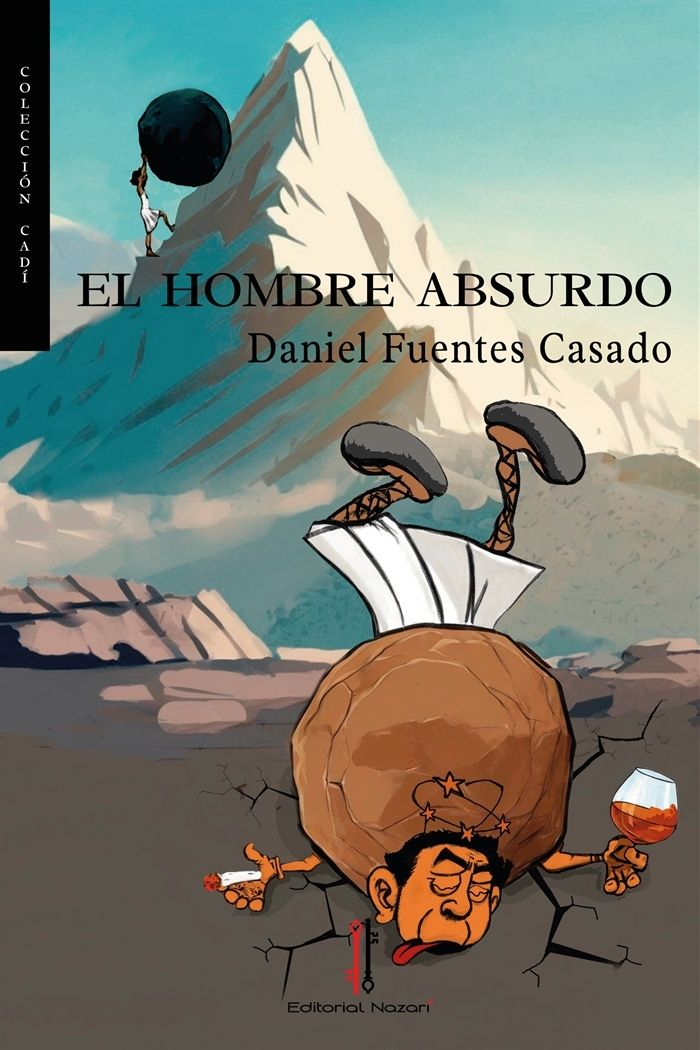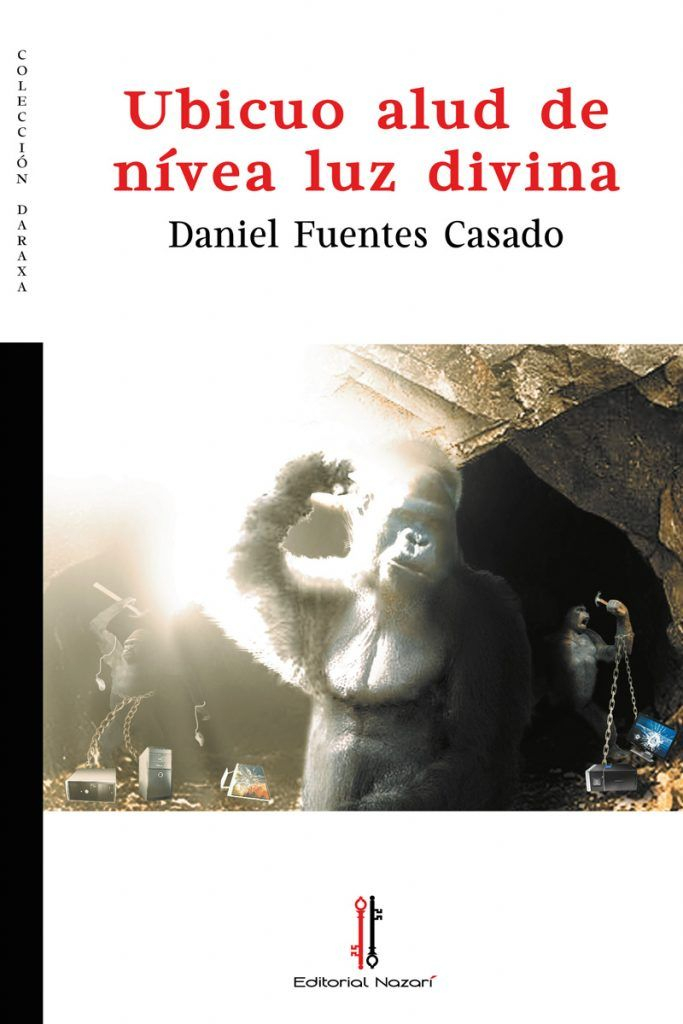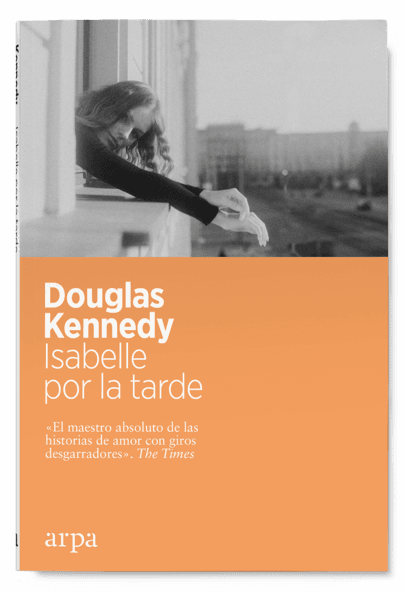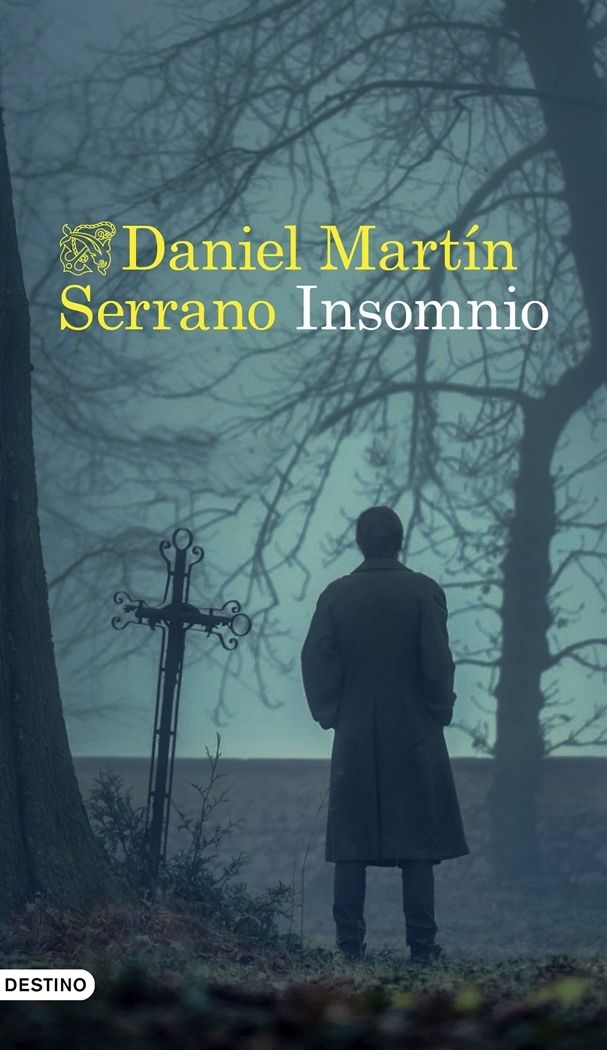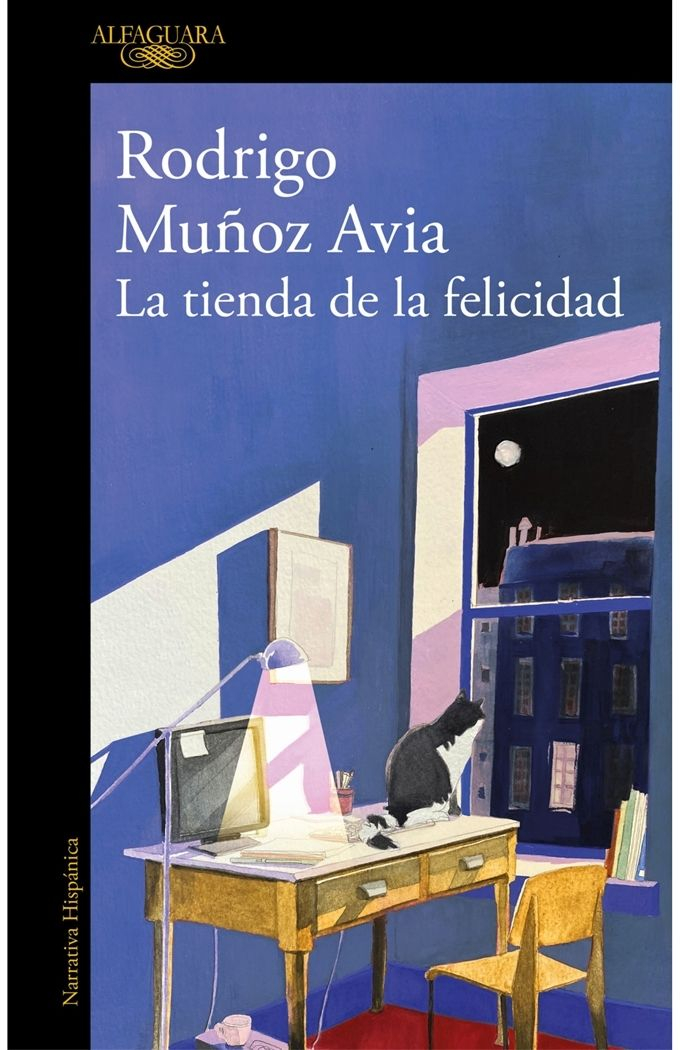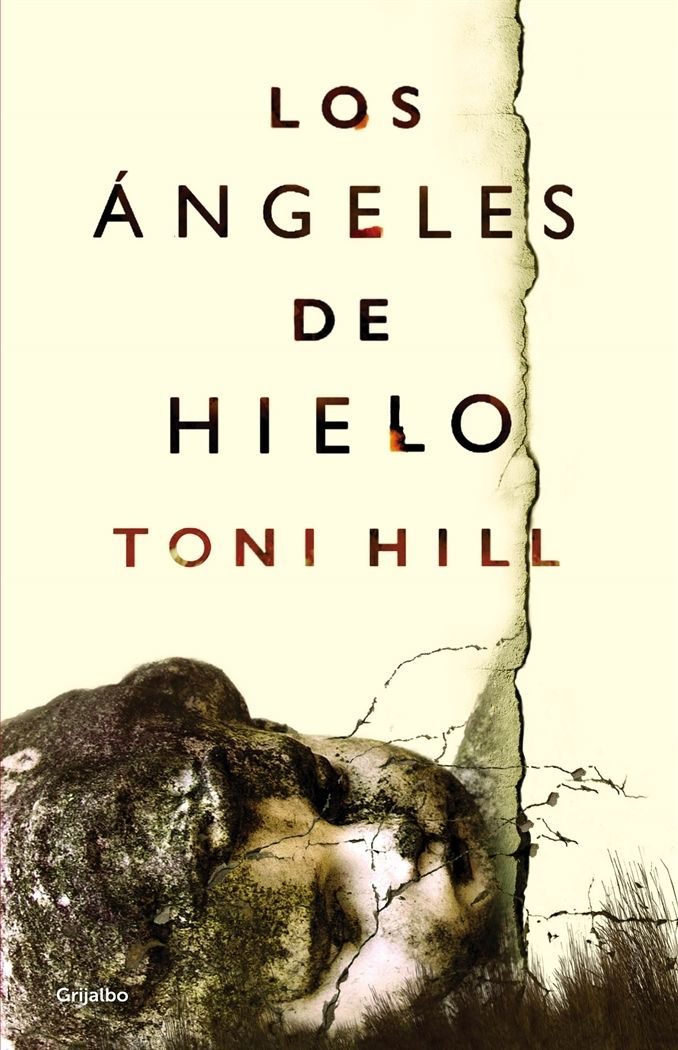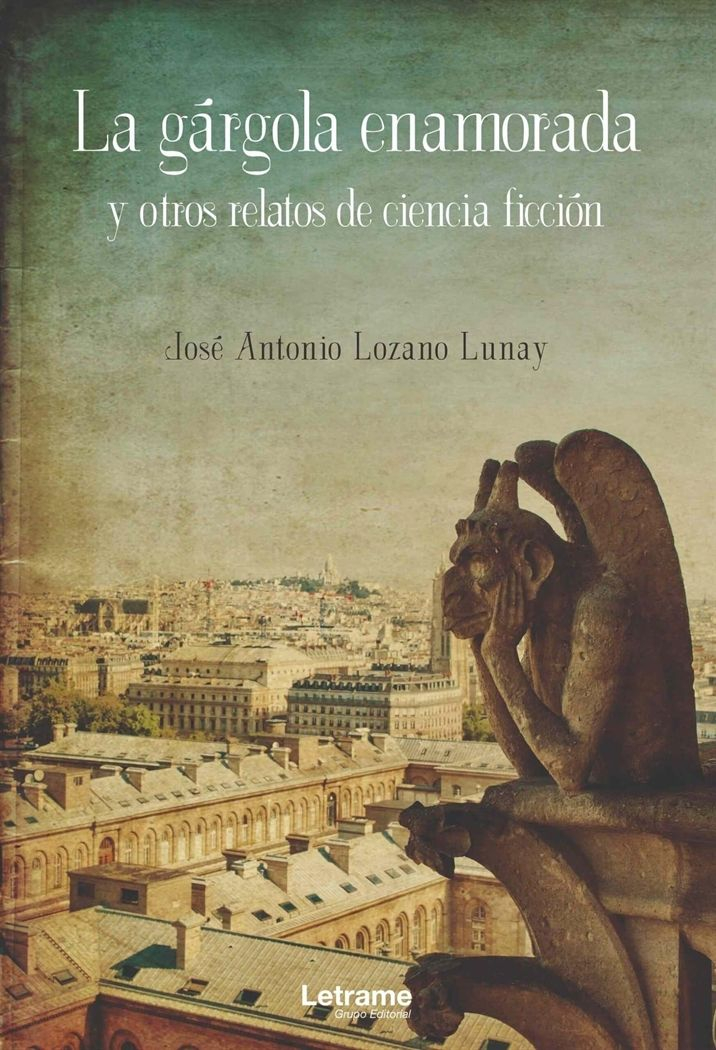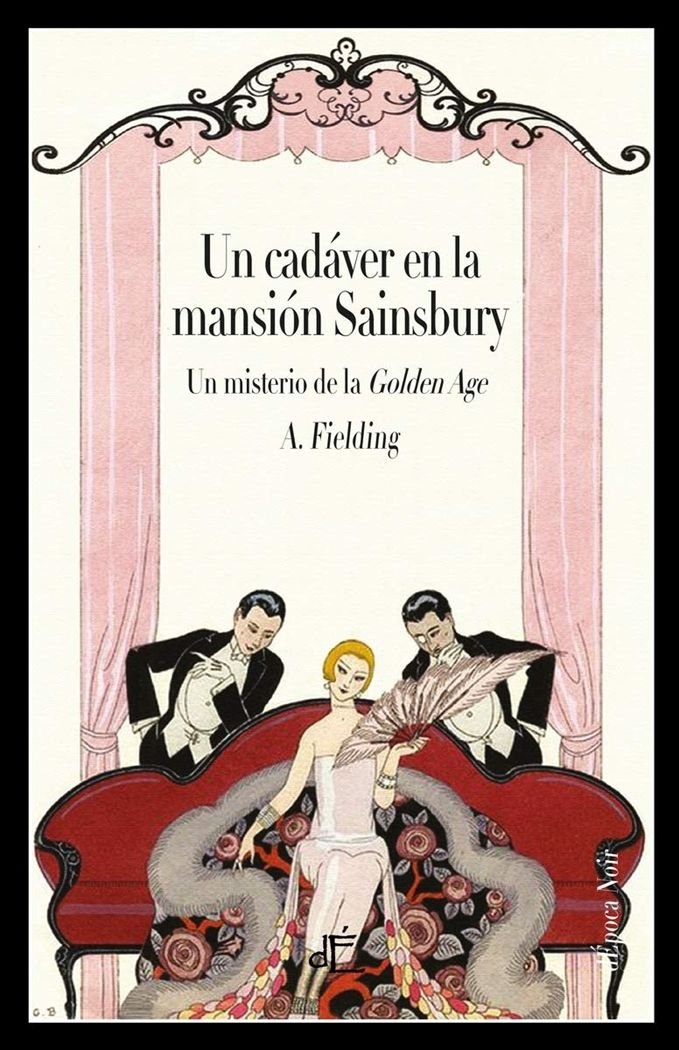Ven, siéntate, deja que te cuente una historia. Pasó hace unos cuantos años, no muchos, pero ya es parte de mi pasado, de mi vida. Ven, deja que te cuente…
Yo tendría unos siete años cuando Angustias y yo... Espera, tengo que contarte unos detalles previos. Mi madre me había dejado con unos familiares cuando yo era un recién nacido porque ella no podía hacerse cargo de mí. Como les ha pasado a tantos bebés no deseados. Sí, es cierto, yo no fui un bebé deseado. Estos familiares, unos primos lejanos de mi madre que vivían en la ciudad y no tenían problemas de dinero, me contaron que mi madre no es que no me quisiera, sino que nunca había pensado en tener un hijo. Me contaron que ella no tenía novio, pero que una vez llegó al pueblo un escritor de esos que con su aire melancólico embaucaban a las mujeres; y pasó lo que tenía que pasar entre un hombre como él y una mujer como mi madre… y yo fui el resultado de lo que tenía que pasar.
No sé muy bien a qué se referían con «una mujer como mi madre». Pero tampoco pregunté. No conocí a mi madre, solo lo que estos primos suyos me contaban de vez en cuando, cuando era todavía muy pequeño, pero nunca tuve un interés especial en saber de una mujer que no se había esforzado por criarme. Entiendo que buscó lo mejor para mí, pero no puedo felicitarla por ello. Lo siento. Pero no puedo.
Silvino y Angustias, así se llamaban los familiares que me acogieron (nunca llegaron a adoptarme tal y como lo entendemos hoy; quizá entonces no hacía falta, quizá haya terminado siendo mejor así), vivían en una casa bastante grande en la Gran Vía de Madrid. Esto significaba tener un buen nivel económico, pocas personas podían permitirse entonces vivir en esta calle. En la casa, había cuatro habitaciones. Una era para ellos, la más grande; tenía un balcón en el que me gustaba pasar muchos ratos viendo pasar a la gente por la calle. La Gran Vía siempre ha sido una calle muy concurrida de gente, así que era difícil aburrirse. Luego estaba mi habitación, para mí solo era muy grande, pero la otra habitación que había libre era igual de grande, así que me dieron la que quedaba más cerca de ellos. Había días que me gustaba pasar horas y horas allí, leyendo, Angustias decía que era una mala herencia del que se supone era mi padre. La tercera habitación estaba vacía, la usaban cuando venía la madre de Angustias desde Francia (vivía allí desde hacía más de diez años; cuando su marido se murió ella se marchó a vivir a un pequeño pueblecito de ese país; era un mujer cariñosa, pero me resultaba un poco extraña) o cuando venían los padres de Silvino, que vivían en un pueblecito muy frío de Zaragoza (eso es lo que siempre decían el primer día que estaban en Madrid). En la cuarta habitación vivía Saturnina, una mujer mayor que Angustias y que se encargaba de cuidar de todos nosotros: hacía la comida, la compra, limpiaba la casa, cuidaba de mí cuando enfermaba… lo hacía todo.
Había dos salones. Uno era muy grande y solo lo usaban cuando venían a comer o a cenar amigos de… nunca los llamé padre o madre, yo los llamaba por su nombre, desde muy pequeño. Al principio no les gustaba nada, e intentaron cambiar mi costumbre, pero no lo consiguieron por mucho tiempo. Al final se acostumbraron. Como decía, ese salón solo se utilizaba cuando venían sus amigos a comer o a cenar. Yo no estaba presente en esas reuniones, Saturnina me preparaba uno de mis platos favoritos y los dos comíamos en la cocina. Luego me dejaba leer todo el tiempo que quisiera, porque sabía que «los señores» terminarían tarde, y no les importaría si yo estaba leyendo o jugando o durmiendo; mientras no molestara a los mayores, todo estaba bien. El otro salón era más pequeño, ahí pasábamos mucho tiempo Angustias y yo. Había una televisión muy pequeña que se veía muy mal, así que casi no la usábamos cuando estábamos los dos solos; cuando estaba Silvino en casa sí la encendíamos y veíamos (casi más, escuchábamos) las noticias. Angustias me enseñó algún juego de cartas al que podían jugar dos personas, pero sobre todo me enseñó a hacer solitarios, otra de mis aficiones. Lo que más me gustaba hacer con ella era construir puzles, cuanto más grandes mejor; aunque no había una mesa muy grande, para mí eran gigantes. Podíamos pasar tardes enteras construyendo un puzle, hasta que la luz del día desaparecía o llegaba Silvino. Hicimos uno de la propia Gran Vía, era muy bonito. Angustias era una experta. Volcaba todas las piezas en el centro de la mesa; "vamos a separar todas las piezas del borde", me decía. Y los dos juntos revisábamos todas las piezas hasta separar las del borde de las del centro. Entre los dos íbamos formando el marco del puzle y cuando ya lo teníamos, comenzábamos a separar las piezas por colores. Cuando ya estaba todo organizado como a ella le gustaba, empezábamos a unir las piezas. Me divertía mucho porque necesitaba toda mi atención.
Angustias y Silvino no tuvieron hijos. Aunque Saturnina a veces hablaba de un bebé que no era yo y que había muerto a los pocos meses de haber nacido. Años más tarde, cuando yo empezaba a estudiar en la Universidad, Saturnina me dijo que sí habían tenido un hijo, pero que murió. Por eso se quedaron conmigo, yo llené el vacío que aquel niño dejó, y sobre todo fui la tabla de salvación para el matrimonio, bueno, en especial para Angustias.
Pero, no era esto lo que te quería contar, me he perdido en los recuerdos de mi niñez y todavía no te he contado casi nada. Verás, ¿te acuerdas de que te he dicho que una vez hicimos un puzle de la Gran Vía? Era muy detallado y se veía hasta el portal en el que vivíamos. Cuando lo terminamos, Angustias estaba tan entusiasmada con el puzle, y yo también, que le pidió a Silvino que lo llevara a enmarcar. Lo colgó en mi habitación. A mí me encantaba quedarme mirándolo durante un rato antes de dormirme. Me fijaba en todos los detalles de los balcones, los portales, la gente que pasaba por la calle… Parecía tan real.
Cuando ya era mayor, a punto de empezar mis estudios de Derecho en la Universidad, me pareció ver algo nuevo en el puzle. Había observado con detenimiento ese puzle muchas veces, durante muchos años y jamás había visto la puerta de ese edificio abierta. No le di mayor importancia, seguramente era el cansancio o que, de forma sistemática, había pasado por alto ese detalle. Sin embargo, al día siguiente volví a ver algo nuevo en el puzle, un hombre salía de nuestro portal. No era un hombre más, era yo, estaba seguro de que era yo, con unos años más, pero era yo. No podía ser. Ahora sí que estaba seguro de que yo nunca había estado en el puzle. Fui a buscar a Angustias, pero cuando volvimos a mi habitación yo ya no estaba en el puzle.
Unos días más tarde volví a verme dentro del puzle. No podía ser, era imposible que los personajes aparecieran y desaparecieran como por arte de magia. Una noche no pude dormir pensando en esta extraña realidad. De repente, una luz salió del puzle, era la luz del portal en el que yo vivía, se abrió la puerta y una mujer me llamó. Me llamó a mí, que estaba intentando dormir sin conseguirlo en mi cama, junto a la habitación de Silvino y Angustias. Salí de la habitación y me fui a la cocina a beber un poco de leche. Cuando volví a la habitación todo parecía normal en el puzle. Me volví a meter en la cama y me dormí.
A la mañana siguiente, una voz me llamó desde el puzle, otra vez, pero era la voz de un hombre, desde el interior del portal. Me acerqué y sin poder explicar cómo me vi dentro del puzle. Yo estaba en mi habitación, pero a la vez estaba en pijama a la puerta del edificio en el que vivía. No podía moverme, pero sabía que lo que veía era tan cierto como que jamás conocí a mis padres. Había un hombre en el portal y pronto se acercó una mujer. No los conocía, pero ellos me llamaban por mi nombre: "Francisco, Francisco, ven, acércate". Me moría de miedo y seguramente por eso salí del puzle sin saber cómo y volví a estar delante del puzle con todo mi ser y mis sentidos intactos. No entendía nada.
Tenía mucho miedo de volver a mi habitación. Les dije a Silvino y Angustias que tenía que pasar unos días en Sevilla con unos compañeros de clase por una tarea de la clase de Derecho Romano. No me cuestionaron. Me fui solo a Sevilla. Pasé cinco días en un hostal, intentando olvidar todo lo que había pasado. Pero no podía huir así, mi vida estaba en Madrid, en esa casa, en esa habitación. Volví un sábado. Esa noche las voces del puzle volvieron a llamarme. Me acerqué y volví a estar dentro de la imagen. Esta vez me acerqué más al portal. Una mujer me abrazó como solo una madre sabe hacerlo. "Madre, ¿es usted, madre?". "Claro que sí Francisco, soy yo. ¡Cuánto he llorado desde que tuve que separarme de ti!". "¡Madre!".
El hombre que me había llamado un par de veces desde el puzle era mi padre. Ellos se querían. Un año después de su marcha, volvió porque la quería y comenzaron una vida. Yo ya estaba en casa de Silvino y Angustias. Ellos querían recuperarme, eso me contó mi madre. Me dijeron que cuando yo tenía unos ocho o nueve años, estuvieron pasando unos pocos días en casa de Silvino y de Angustias, en aquella habitación que se utilizaba tan poco. Yo no los recordaba. Habían pasado muchos años. Al verme tan feliz con mi vida prefirieron no romper mi estabilidad. Yo no recordaba nada de eso, ni a ellos. Y una noche, la noche que se iban a marchar de la casa, entraron en mi habitación mientras yo dormía para despedirse de mí. No saben cómo, pero terminaron dentro del puzle que ya colgaba de una de las paredes de mi habitación, y desde allí han vigilado mi crecimiento, han llorado con mis tristezas y han reído con mis alegrías. Entonces, consideraron que yo ya podría asumir la realidad, y me habían llamado para estar a su lado.
Sin embargo, a los pocos días de estar con ellos, desaparecieron. Al salir a la calle para buscarlos los vi. Estaban sentados en la cama de mi habitación, en la casa de Silvino y Angustias. Los llamé. Se volvieron y me dijeron: "Tenías que entrar tú para poder salir nosotros. Ya hemos pasado demasiados años ahí. Suerte". Habían vuelto a abandonarme. Todo era mentira. Nunca me echaron de menos, solo me utilizaron para recuperar su vida. Me abandonaron lejos de mi vida.
Silvino murió. Angustias murió pocos meses después. No había herederos directos. La única heredera localizable era mi madre. ¡Qué ironía! Esa mujer que no me quiso se veía obligada a vivir en esa casa sabiendo que yo, su hijo, vivía atrapado en la pared de una de las habitaciones. Pasaron los años. Pero no para mí. Yo me mantenía con mis diecinueve años. Mis padres envejecían.
Murieron. Unos sobrinos de mi padre heredaron la casa. Nunca se trasladaron a vivir allí. Vendieron esa casa a un matrimonio con dos hijas. Esa familia se marchó doce o trece años después. Nuevos propietarios. Una pequeña pensión. De nuevo una vivienda familiar. Nuevos propietarios. Pero el puzle permanecía colgado en la pared de mi antigua habitación.
Y llegaron tus padres. Recién casados. Eran tan felices. Luego llegó tu hermana. Luego tú. Después los gemelos. Y te elegí a ti. No sé muy bien por qué. Tal vez tu aire de melancolía permanente. Tal vez me recordabas a la descripción que Silvino y Angustias hicieron de mi padre y por eso te elegí. Para vengarme. Ahora estás aquí, en tu casa, pero sin estar en ella. Este puzle lo acabamos Angustias y yo hace más de cien años. Y creo que ya ha llegado el momento de volver a vivir. He estado penando por mi suerte todos estos años. No lo conseguía entender. No lo entiendo aún, pero ya estoy cansado. Quiero volver a mi vida, dejar que pasen los años y morir como todo mortal. Desde aquí vas a poder aprender mucho del ser humano. No seas indiscreto, respeta a los ocupantes de esta habitación. Te dejo una habitación llena de libros, no te aburrirás. Los he ido adquiriendo en las tiendas de la Gran Vía. Hay obras increíbles aquí. Aprovecha el tiempo extra que te regalo. Investiga. Pareces un chico listo. Tal vez puedas llegar a encontrar la forma de volver al otro lado del puzle sin tener que encarcelar a nadie en esta vida.
Una última cosa. No estás solo. Hay más personas que, como tú y como yo, han terminado encerrados en un instante eterno de su existencia. Ten cuidado. No entables relaciones con ellos. Nadie quiere crear una vida en un mundo donde el tiempo no avanza. Nadie quiere quedarse aquí para siempre. No sería sano. Aprovecha el tiempo. Bueno, aquí el tiempo no existe.
Irene Muñoz Serrulla