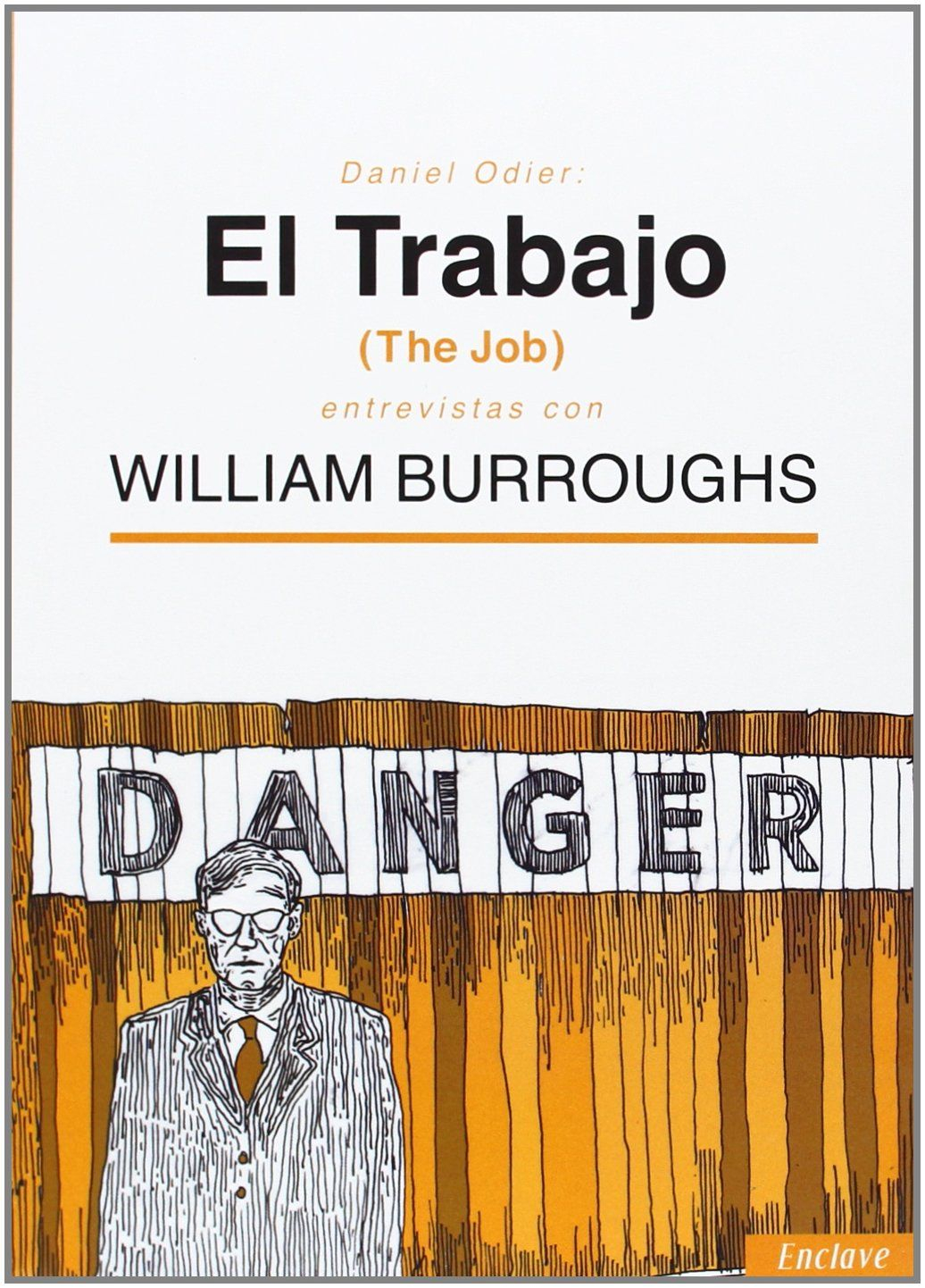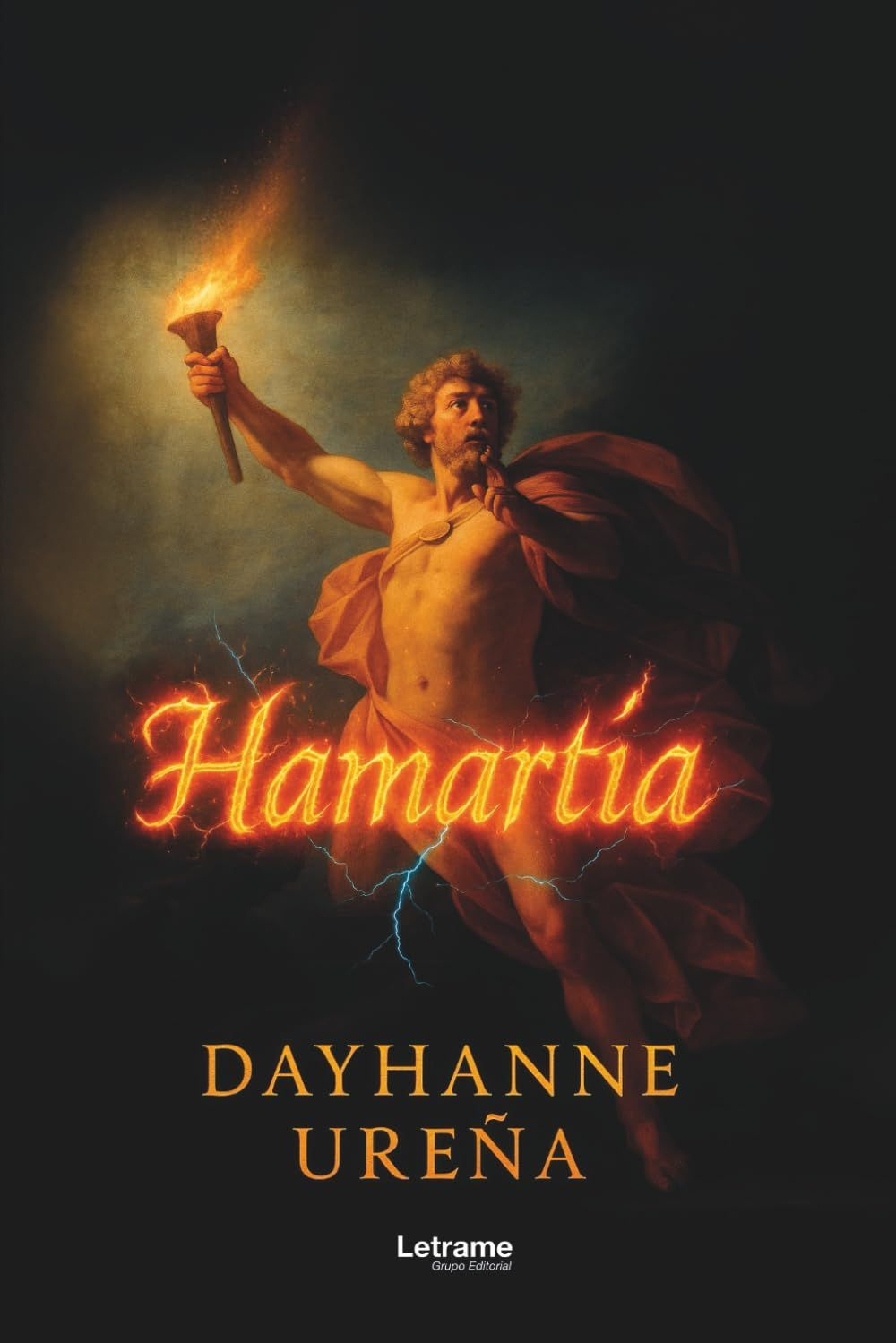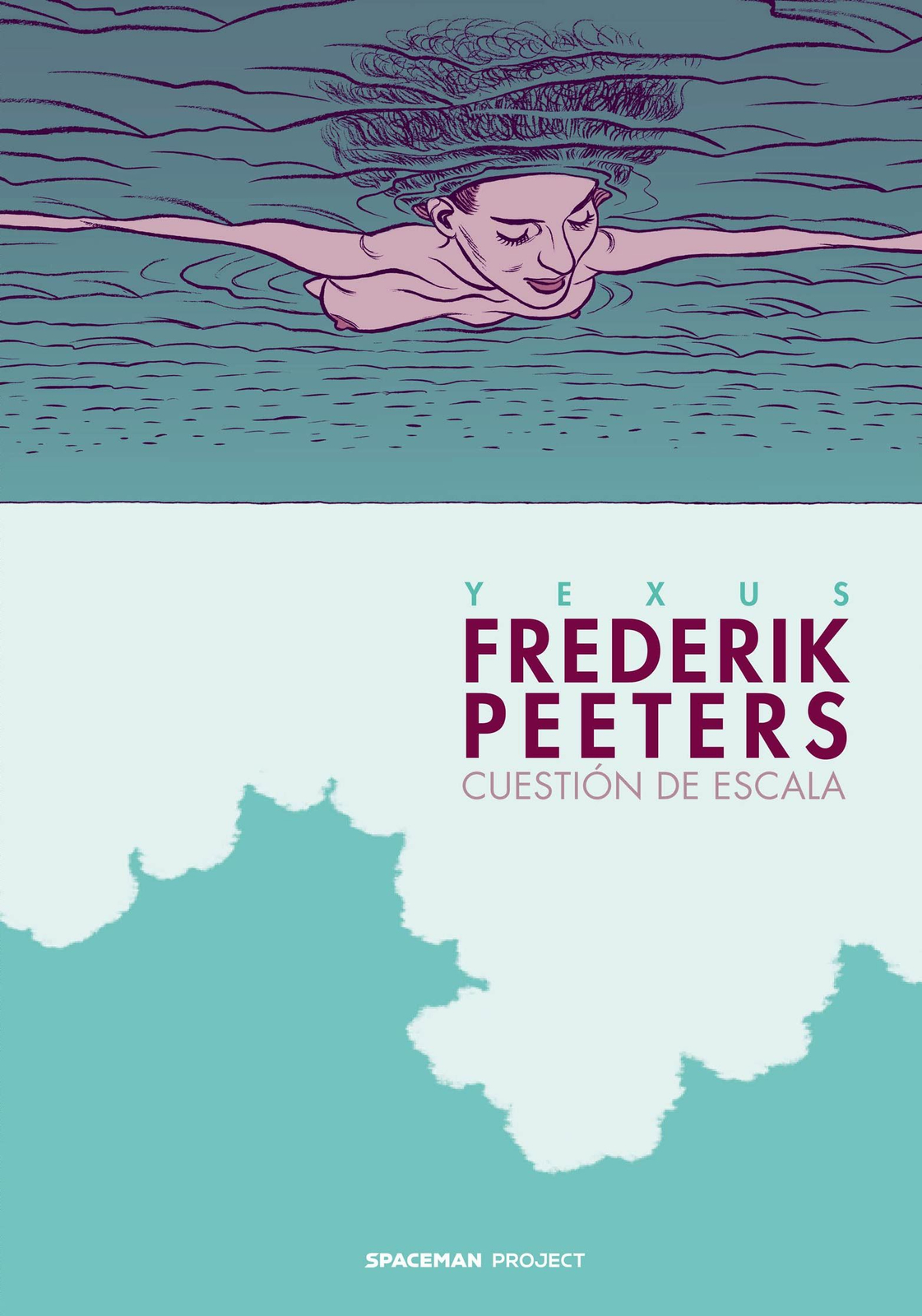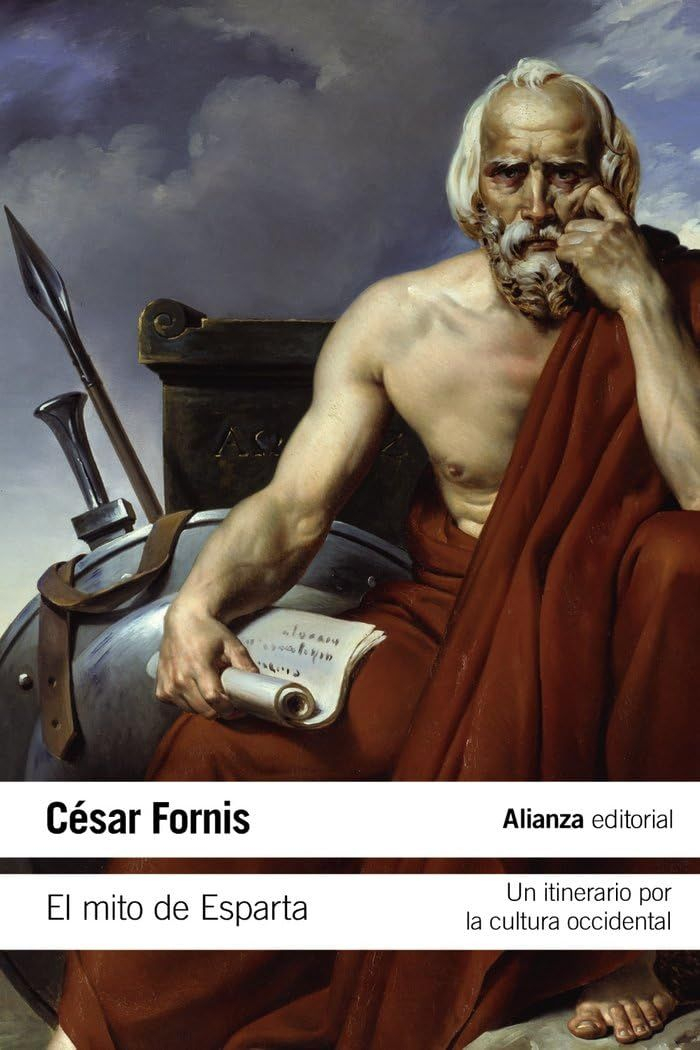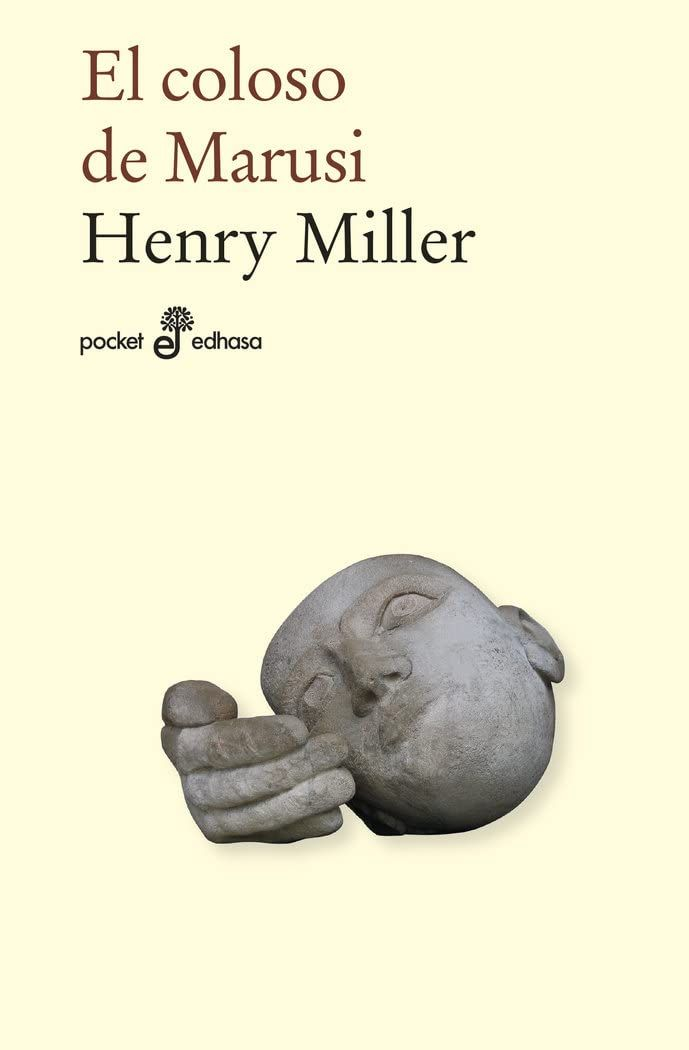La utilidad de lo inútil
La utilidad, entendida como rentabilidad, encarcela al espíritu humano
Reseña
"La historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo [...] al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo que causa desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma"
(Rabindranath Tagore)
Para Jeremy Bentham, uno de los padres del utilitarismo, el "principio de interés" es la primera ley ética. Según este principio, el hombre se rige siempre por sus propios intereses, los cuales se manifiestan en la búsqueda del placer y la evitación del dolor, los "dos maestros soberanos" que la naturaleza impone al hombre. Pero este principio no se puede desarrollar individualmente sino colectivamente en toda la sociedad, de forma que para transformar el principio de interés en el principio de la máxima felicidad, este primero debe asegurar la mayor cantidad de felicidad posible para el mayor número posible de individuos. Por lo tanto, el utilitarismo filosófico vendría a decir que lo más "útil" es aquello que da placer y quita dolor al mayor número posible de gente. En este sentido, lo útil se acercaría mucho a lo justo.
Frente a este concepto ético de utilidad se ha desarrollado otro de carácter económico y lo ha hecho hasta hipertrofiarse. En este caso identificaríamos lo útil con lo rentable y lo más útil con aquello que nos reporta unos mayores beneficios pecuniarios. En este caso, la utilidad no sería ya un valor en sí mismo, sino un valor instrumental que nos permitiría conseguir objetivos "más importantes", siendo estos últimos fines para los cuales lo útil sería tan solo un medio.
De este último concepto de utilidad se derivaría la perniciosa idea de que toda actividad o bien que no suponga una ganancia económica es inútil y por lo tanto no merece la pena perseguirlo y de que todo lo que no se pliega a la lógica mercantilista del lucro no merece el interés de la gente, el apoyo de las instituciones o el prestigio social.
Vivimos en una sociedad que, según afirmaba John Maynard Keynes, creador de la macroeconomía, nos obliga a fingir "que lo justo es malo, y lo malo es justo, porque lo malo es útil y lo justo no lo es". Esta idea, que para Keynes debía ser provisional y no debía durar más de una generación, no ha dejado de impulsarse desde la "fealdad organizada" de forma masiva e insistente y ha calado profundamente en la gente, elevando la obtusa y rapaz codicia del homo oeconomicus a valor supremo. Por otra parte, ha redireccionado la existencia del hombre común, apartándolo cada vez más de una relación con la realidad rica, compleja y delicada.
La "curiositas", la pasión desinteresada por lo bello, lo bueno y lo verdadero, el cultivo del espíritu, la búsqueda del sentido, la esencialidad de lo gratuito, la profundidad del don, la voluntad de conocimiento y el círculo virtuoso que liga a los que comparten ese conocimiento, la conquista y la protección de la divinidad, los "comportamientos gloriosos" cargados de significado, el deseo de ampliar "lo que no es infierno". Todas estas son motivaciones "inútiles" ajenas a la dictadura del beneficio y la ganancia, pero sin embargo son las únicas que consiguen conectarnos con ese flujo esencial que discurre entre nuestra naturaleza finita y la infinitud del saber.
Liberar el espíritu humano de la cárcel de la utilidad, del "abrazo mortal del lucro", permite paradójicamente descubrir las utilidades insospechadas de lo inútil, lo fecunda que puede ser una mente libre dedicada al estudio curioso, lúdico y desinteresado de la realidad y la infamia suprema que supone -según Juvenal- "para salvar la vida, perder la razón de vivir".
Reseña enviada por: Andrés Hombrebueno
Curiosidades
- Nuccio Ordine es profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria. Este experto en el Renacimiento y en la obra literaria de Giordano Bruno ha impartido clases como profesor visitante en instituciones tan prestigiosas como Yale, Paris IV-Sorbonne, CESR de Tours, IEA de París, el Warburg Institute o la Sociedad Max Planck de Berlín. Es miembro de honor del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias, del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación Alexander von Humboldt.
Enlaces
Imágenes