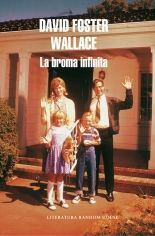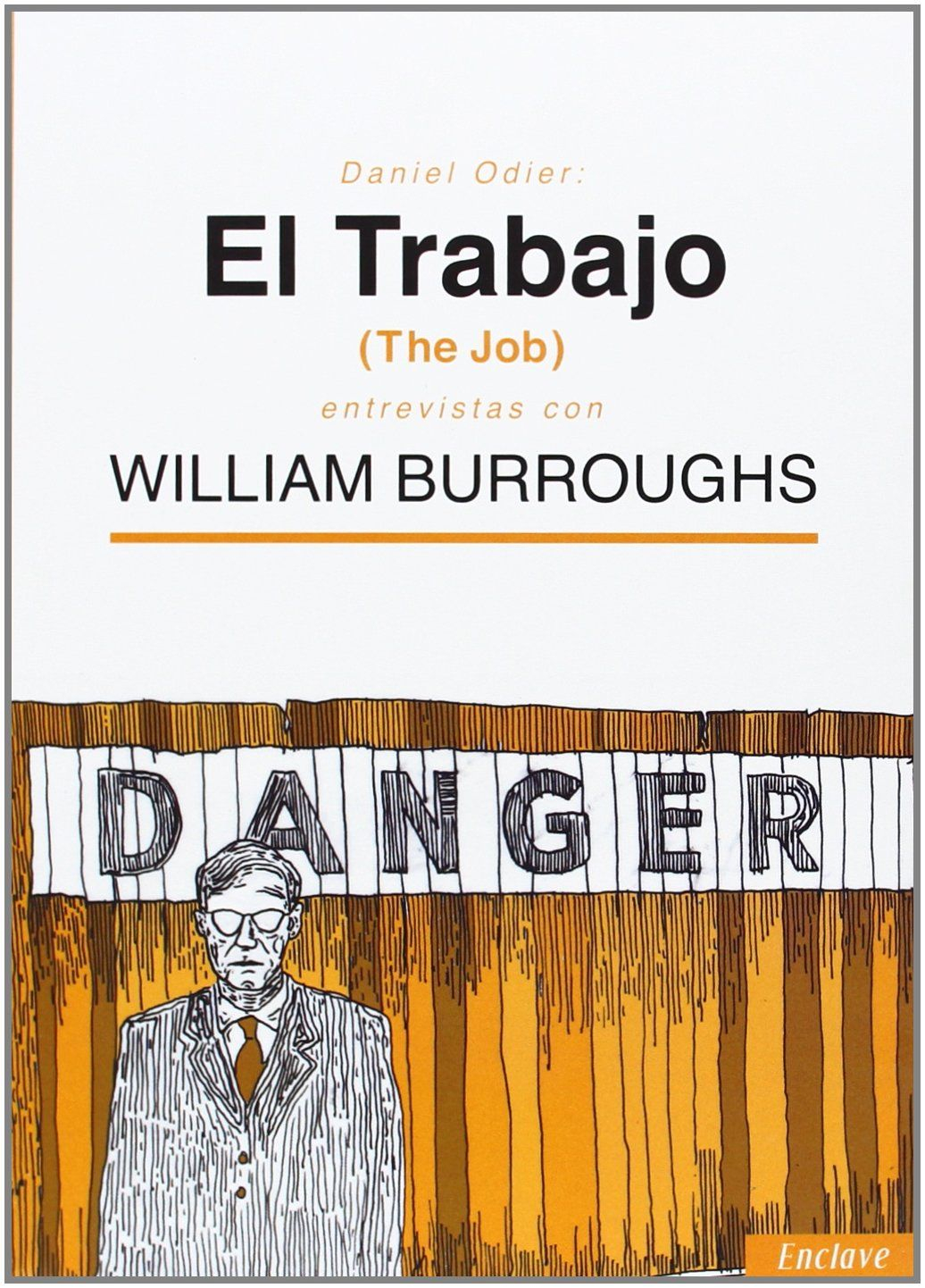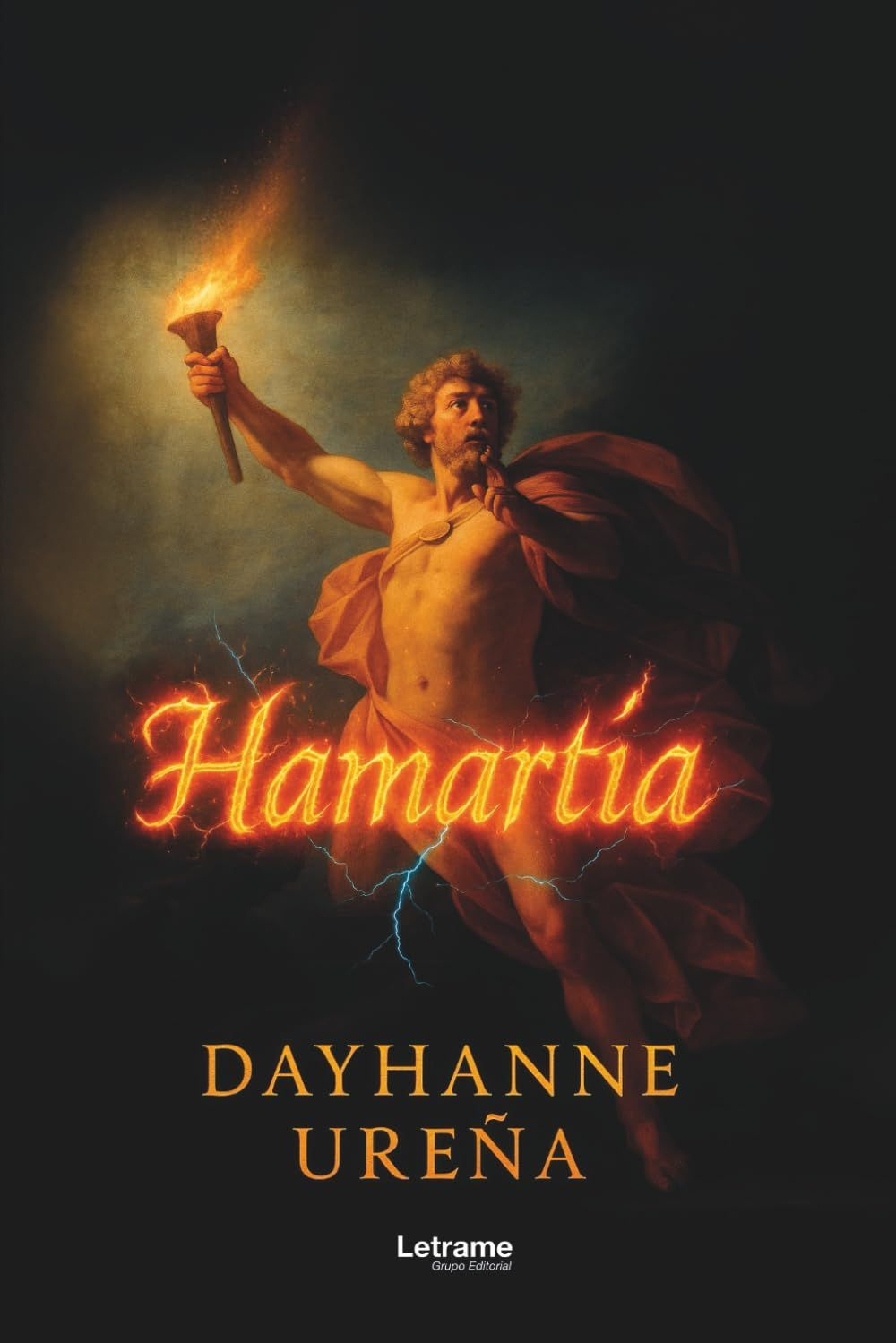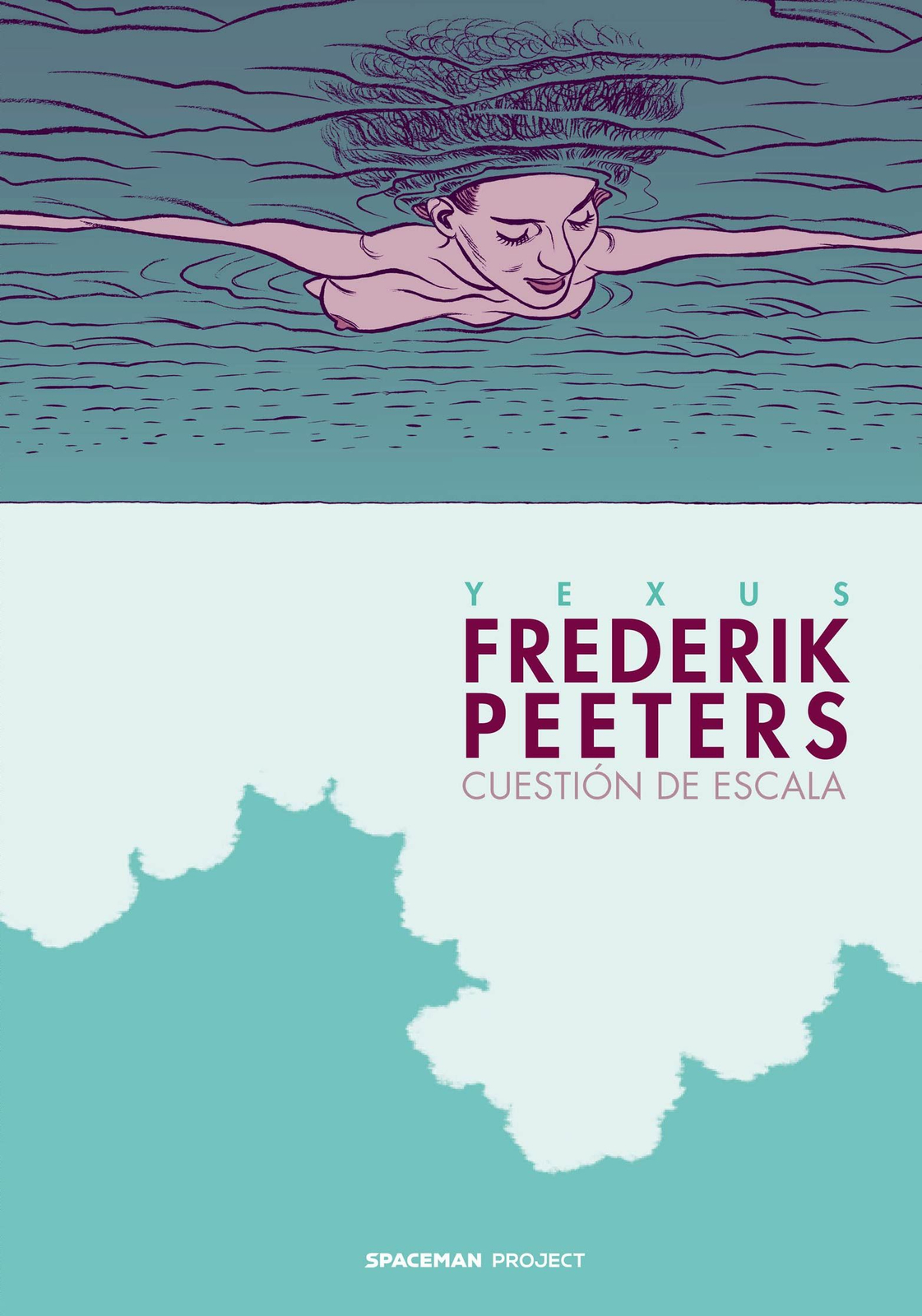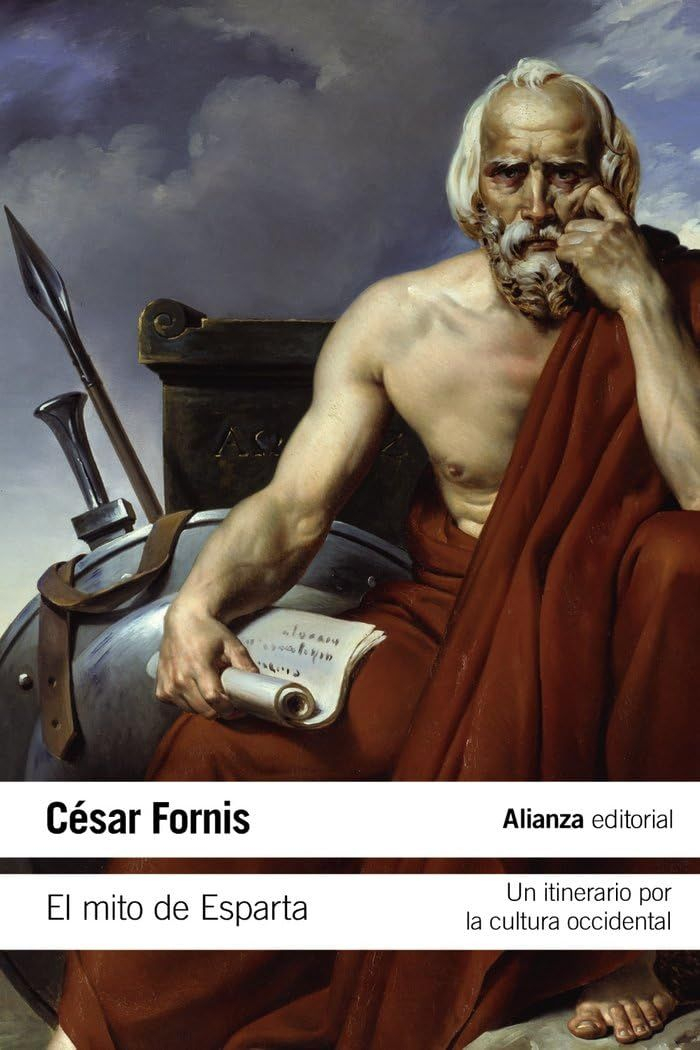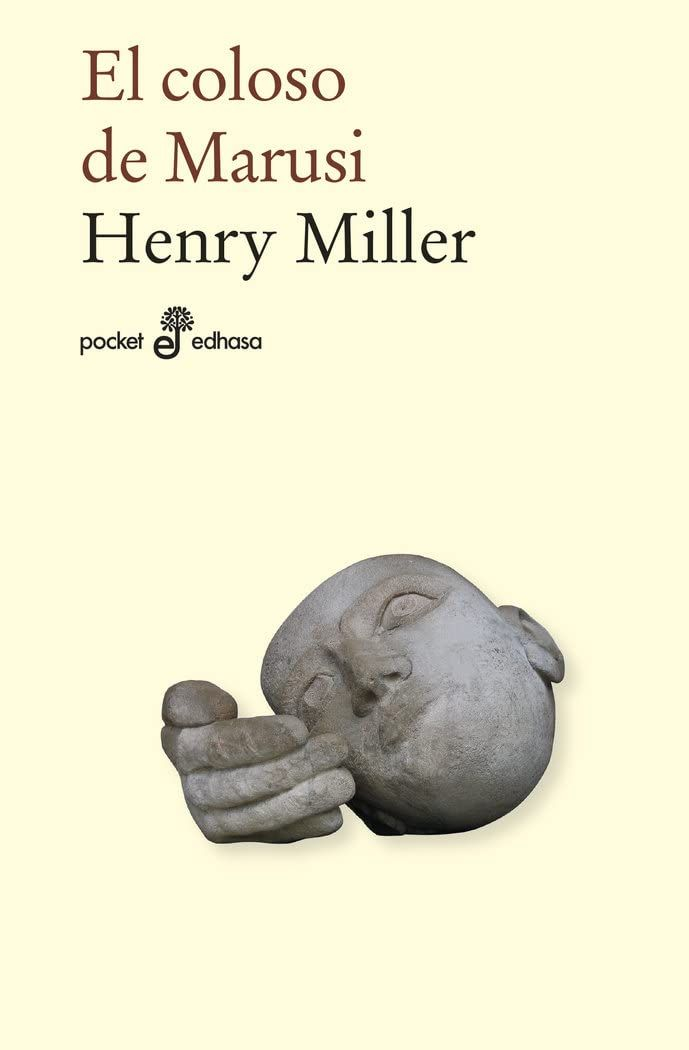Esto es agua
La mente es un siervo excelente pero un amo terrible
Reseña
"El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio".
(Italo Calvino, "Las ciudades invisibles")
En el año 2005, tres años antes de su muerte, David Foster Wallace, a instancias de la Universidad de Kenyon, pronunció un mítico discurso en la ceremonia de graduación académica. Como es habitual en este tipo de ocasiones y, como mandan los cánones del storytelling, hay que aumentar la eficacia inspiradora del discurso empleando "pequeñas historias didácticas a modo de parábolas", así como también intercalando en la disertación algunos clichés y lugares comunes, ya que "en las trincheras donde tiene lugar la lucha diaria de la existencia adulta las perogrulladas pueden tener una importancia vital".
El objetivo inicial del discurso era explicar a los alumnos recién graduados cuál era el verdadero valor y el sentido de una buena formación en el campo de las humanidades, que no es el de acumular conocimientos aparentemente "inútiles", sino el de aprender a pensar o, mejor aún, el de potenciar nuestra capacidad de elección a la hora de decidir "en qué pensar". En el discurso, Foster Wallace lamenta el escepticismo común de la gente acerca del valor de lo completamente obvio y les invita a suspender esta actividad durante un tiempo. Para él la "arrogancia" de las personas, su egocentrismo básico y natural, la confianza ciega y acrítica en sus propias creencias y convicciones, les impide sencillamente ver la realidad y verse a sí mismos dentro de ella. Interpretarlo todo a través "de la lente del yo" es ejecutar el programa que todos llevamos de serie, lo que Foster Wallace llama "la configuración por defecto", y eso nos convierte en adoradores inconscientes de falsos ídolos: el dinero, el cuerpo, la belleza, el poder o el intelecto; también en robots alimentados con el "combustible del miedo y el desprecio, de la frustración, el ansia y la adoración de uno mismo".
El verdadero objetivo de una buena educación sería, por una parte, incrementar la capacidad del individuo de ver lo que ocurre ante él y dentro de él, y verlo de forma plenamente consciente y adulta y hacerlo así cada día y, por otra, ayudar al ser humano a construir el sentido de su vida a partir de decisiones genuinamente personales e intencionadas para así poder eliminar la mortífera "sensación constante y agobiante de que has tenido algo infinito y lo has perdido". Y esto al final tiene que ver con la libertad, la más preciosa entre las muchas clases distintas de libertad que existen y de la que se habla poco: la libertad que "implica atención y conciencia, y esfuerzo, y ser capaz de preocuparse de verdad por otras personas y sacrificarse por ellas, una y otra vez, en una infinidad de pequeñas y nada apetecibles formas". Libertad para descubrir la verdadera vida antes de la muerte, aquella que conecta con una realidad esencial que nos rodea por todas partes y de la que, en ocasiones, no somos conscientes.
Reseña enviada por: Pier Paolo Testagrossa
Curiosidades
A continuación insertamos un vídeo-montaje compuesto en base a un extracto del discurso pronunciado en 2005 por David Foster Wallace en la ceremonia de graduación de Kenyon College (con subtítulos en castellano), discurso que se recoge íntegro en el libro titulado "Esto es agua" del sello editorial Literatura Random House que hemos reseñado.
Enlaces
Imágenes