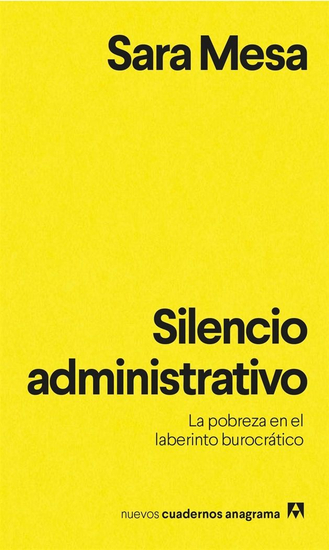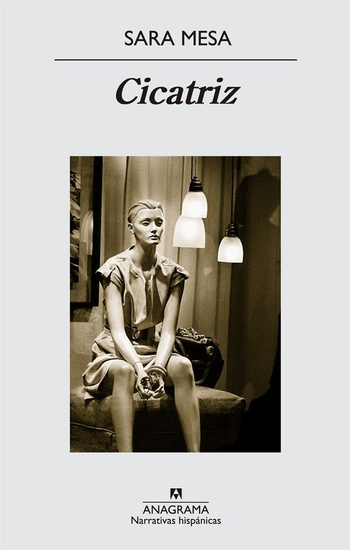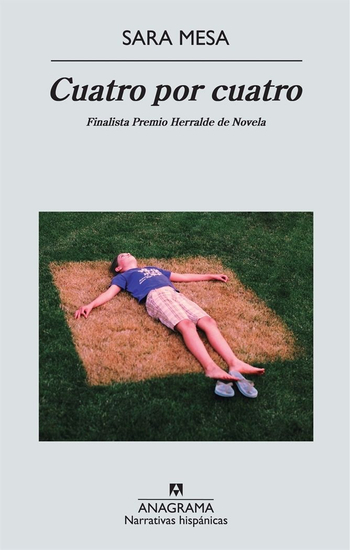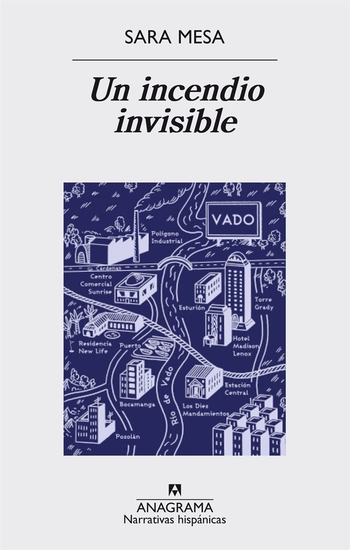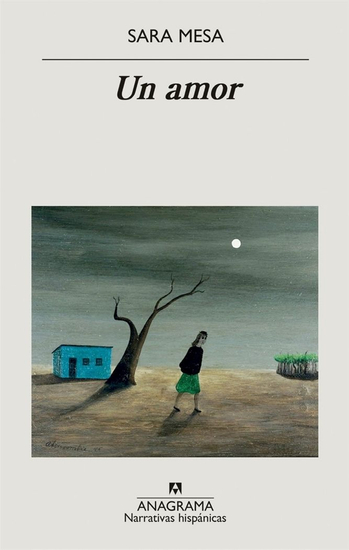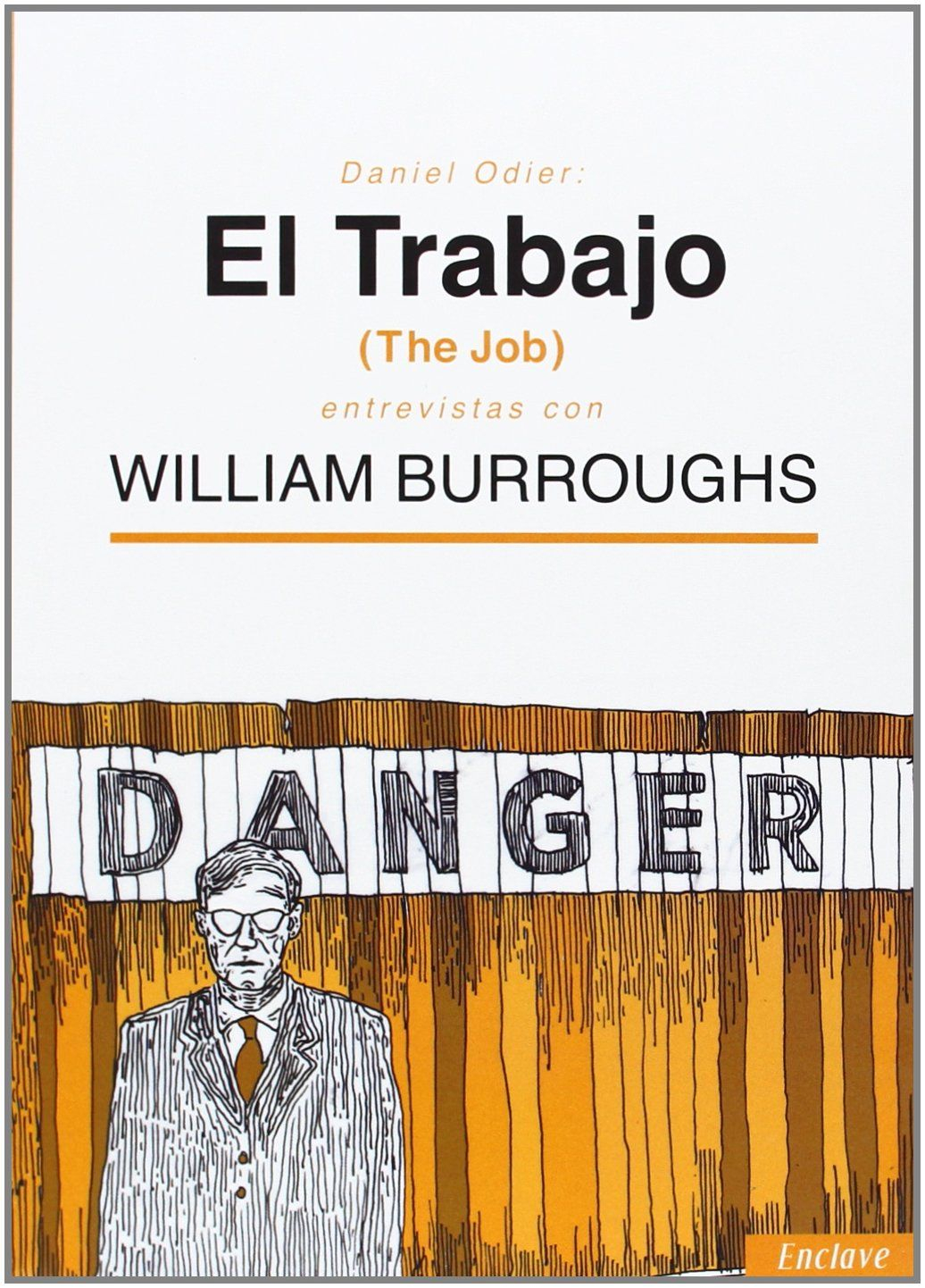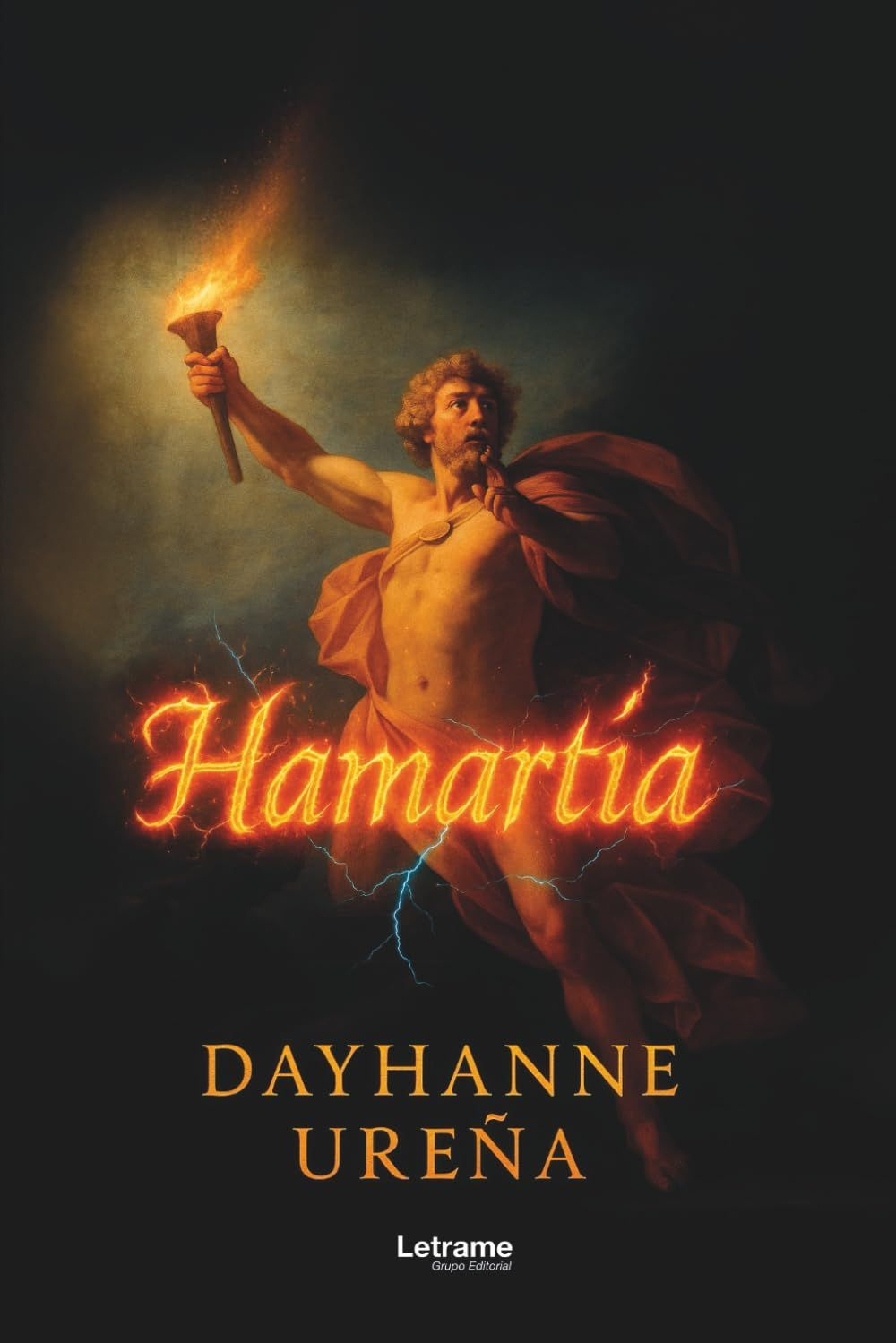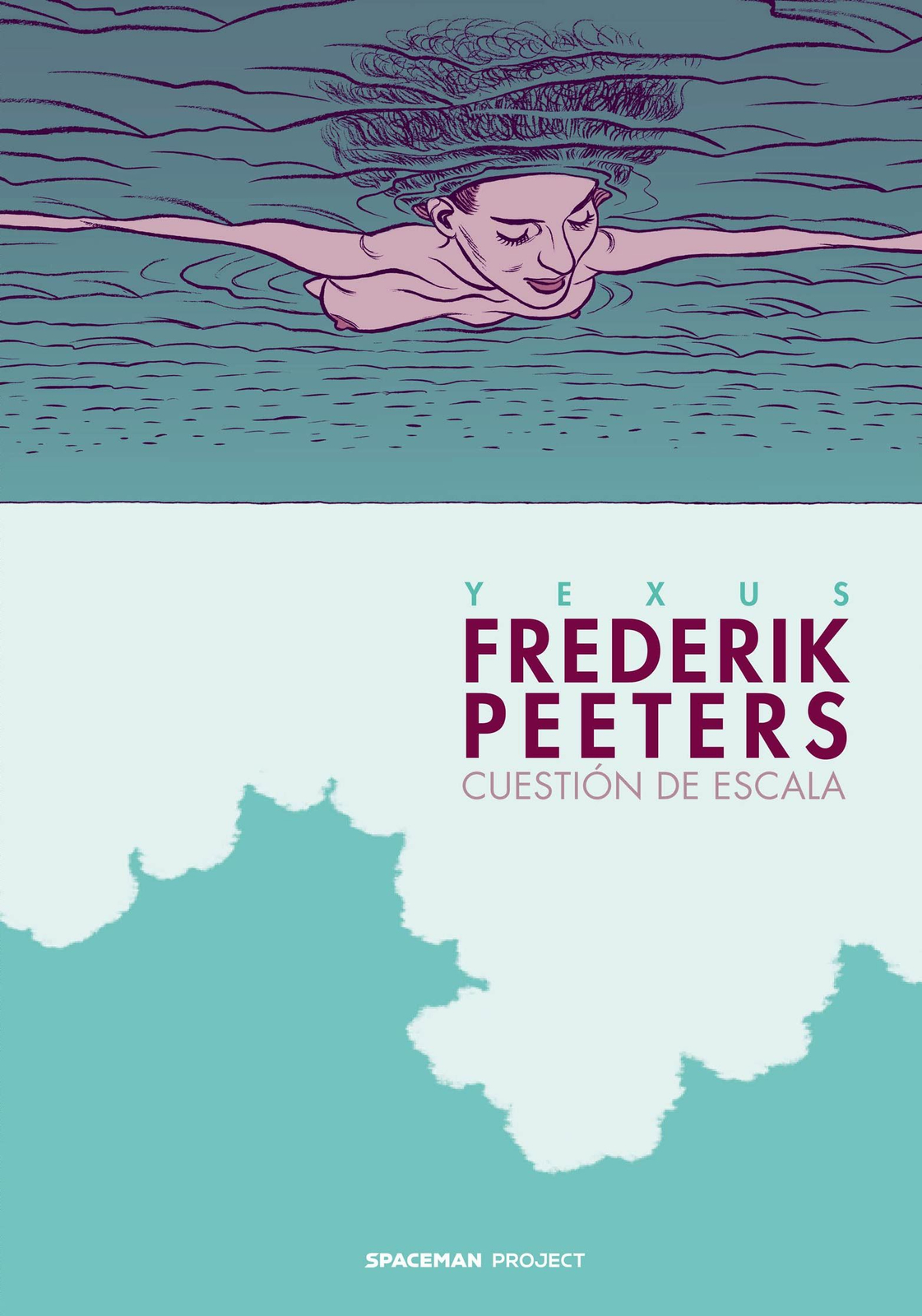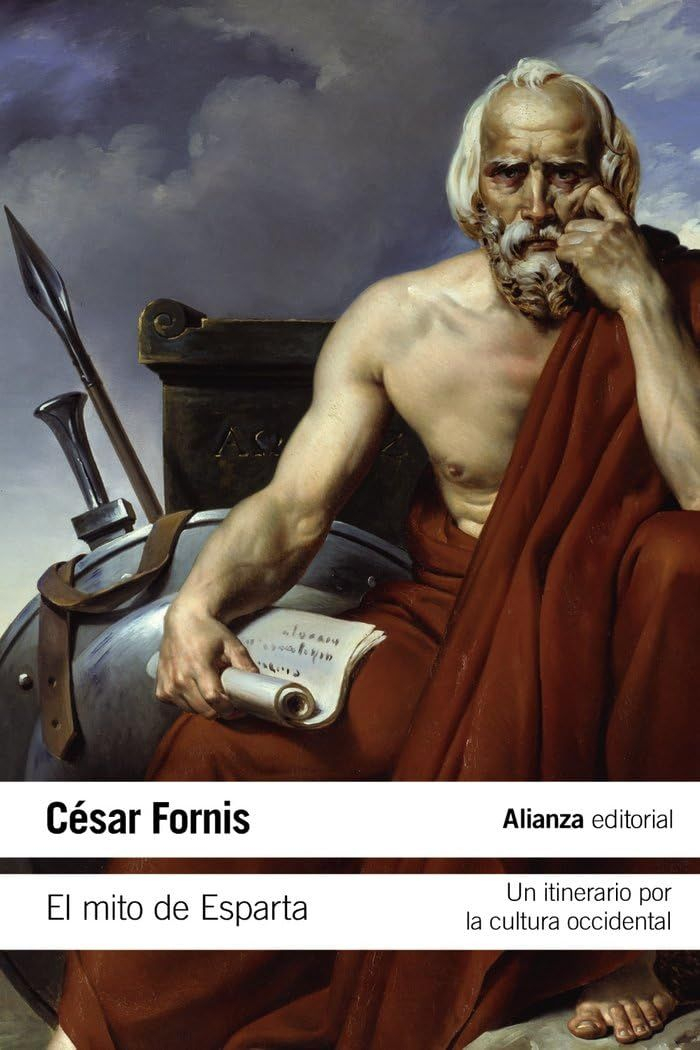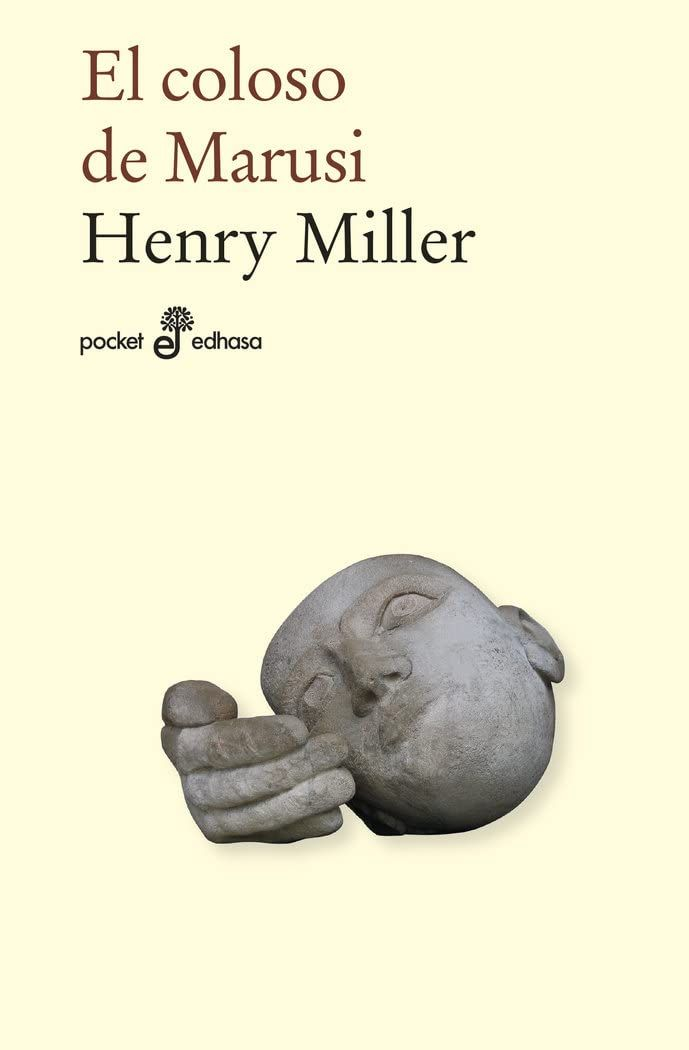La familia
El retrato fragmentario de una familia cualquiera (pero solo en apariencia)
Reseña
Escribe Chirbes en sus “Diarios” que el narrador tiene que ser —para que la novela funcione— el personaje principal, aunque no aparezca, aunque en apariencia no nos cuente nada de sí mismo. Y sin embargo, hay en la prosa de Sara Mesa una tendencia a la invisibilidad. Diríase que la voz narradora se oculta hasta casi desaparecer, y su lugar lo ocupa una lente que nos invoca a observar a través de ella. Una mirada oblicua. Una forma de narrar que interpela al lector. Porque lo que no tiene nombre, aquello que anida en nuestro interior, repta entre sus líneas como un animal huidizo y sigiloso.
Al contrario que en sus libros anteriores, nos encontramos ante una novela coral, de construcción poliédrica, en la que las elipsis y los saltos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo componen el retrato fragmentario de una familia cualquiera (pero solo en apariencia, que ya decía Tolstói aquello de que cada familia desdichada lo es a su manera).
Un padre autoritario e intransigente que en realidad es pura fachada. Una madre desengañada que es a la vez víctima y cómplice (el matrimonio es un lugar misterioso). Tres hijos biológicos: Damián, primogénito y acomplejado; Rosa, insatisfecha y rebelde; el pequeño Aqui, espabilado y sagaz, un superviviente nato. Y Martina, la sobrina que ha sido adoptada y se convierte en hija, que penetra atónita en la fachada frágil e insegura de su nuevo hogar.
Es a través de la mirada de cada uno de los hijos, con sus contradicciones y sus zonas grises, como se disecciona la historia de esta familia a lo largo de varias décadas. Un rompecabezas con piezas sueltas. Y es que Sara Mesa no aspira a escribir una gran novela familiar, más bien le gusta focalizar los detalles, esos lugares cotidianos que esconden monstruos bajo las alfombras. Con su estilo pulcro y conciso, descrito con pinceladas, va poco a poco revelando matices. Una narradora pura, o una cuentista (no en vano, muchos de sus capítulos podrían leerse como relatos independientes, muy en la línea de los que reúne en “Mala letra”), que abandona a sus personajes a merced de nuestras miradas. Por sus actos los conocemos, porque la autora logra plasmar su esencia en pocas palabras, valiéndose de fogonazos, pequeñas anécdotas y diálogos sueltos, sin tragedias grandilocuentes ni sentimentalismos.
El resultado es una novela densa, breve en la forma pero intensa en el fondo. Sobrevuela en cada escena algo perturbador que no termina de concretarse. Una ambigüedad moral. A ratos, su elocuencia brutal, áspera, recuerda a Raymond Carver. También se respira esa atmosfera asfixiante que envuelve algunos relatos de Alice Munro. Pero hay algo más, y es esa forma de mirar que deforma la realidad para devolvernos sus asimetrías, sus desequilibrios e incongruencias.
Una historia sin final (o con tantos finales como vías de escape afloran en su trama), que se envuelve sobre sí misma en el último capítulo: esa rendija a través de la cual los hijos observan a su padre, aunque sea inadecuado, o precisamente por eso, por ser inadecuado. Y si hasta entonces era la mirada del padre la única que se nos había velado, ahora nos la devuelve el espejo: el llanto de un hombre que busca un disfraz mejor.
Reseña enviada por: Iván Pedrosa
Enlaces
Imágenes