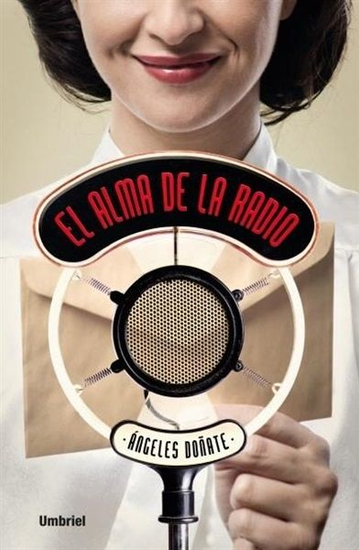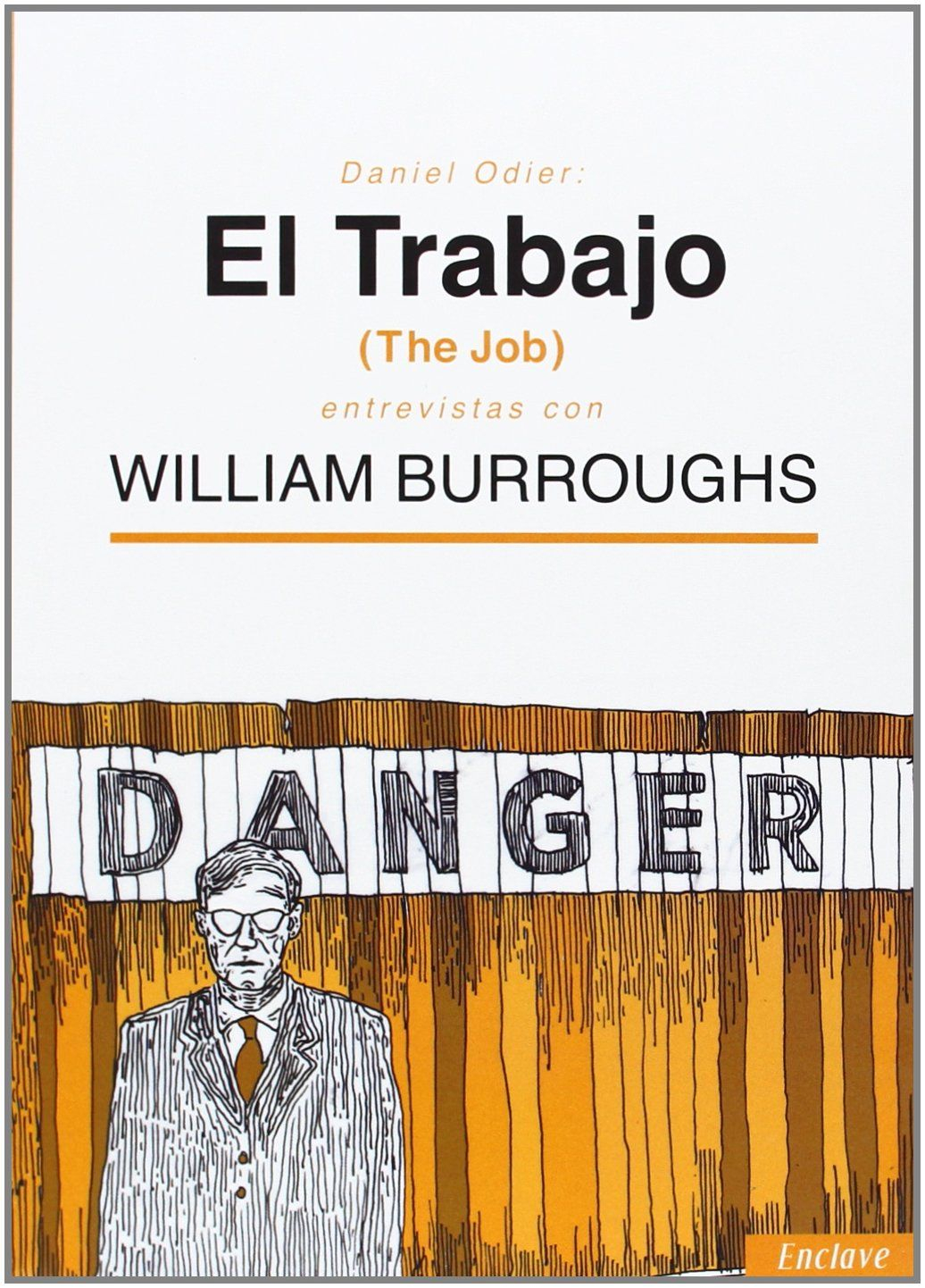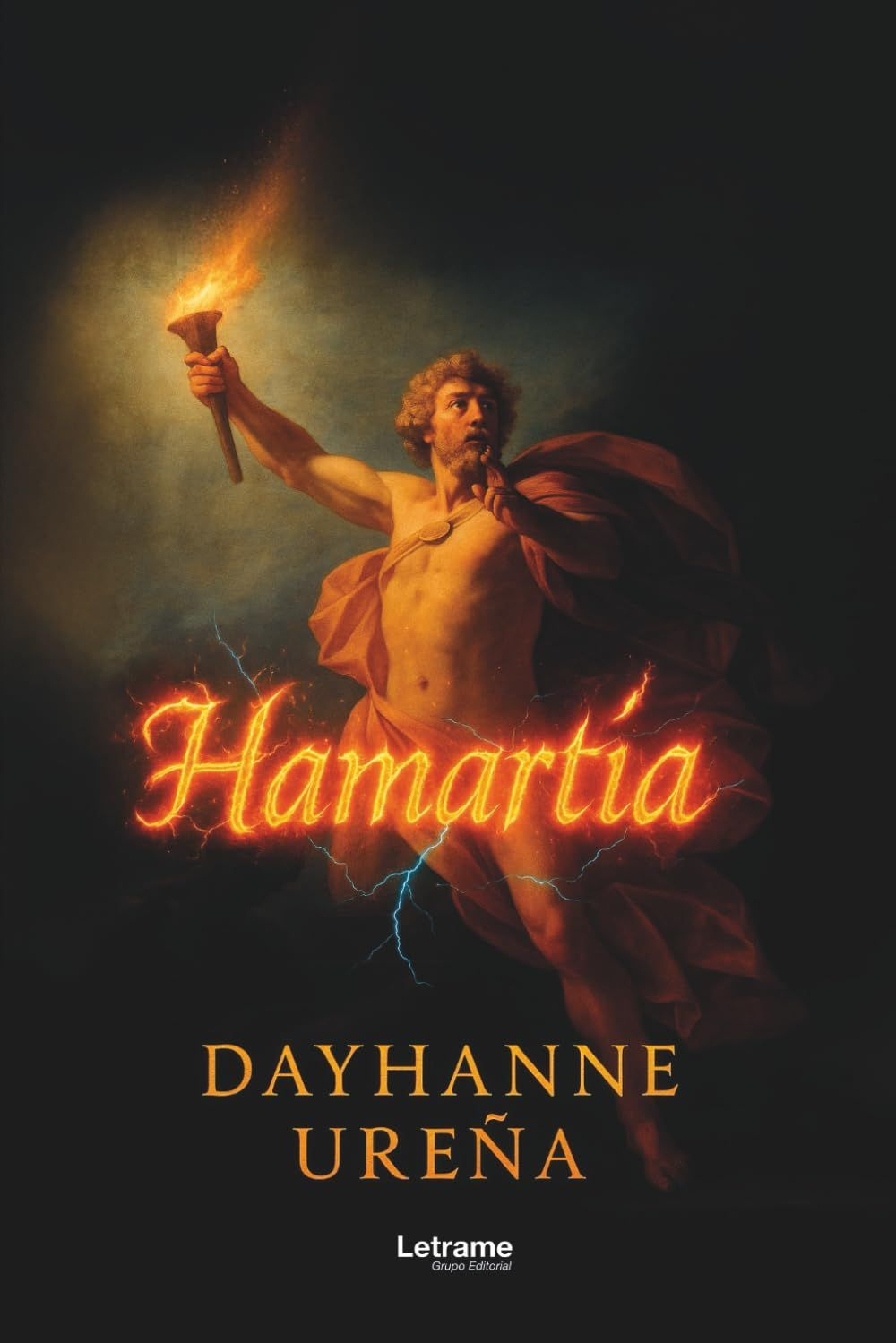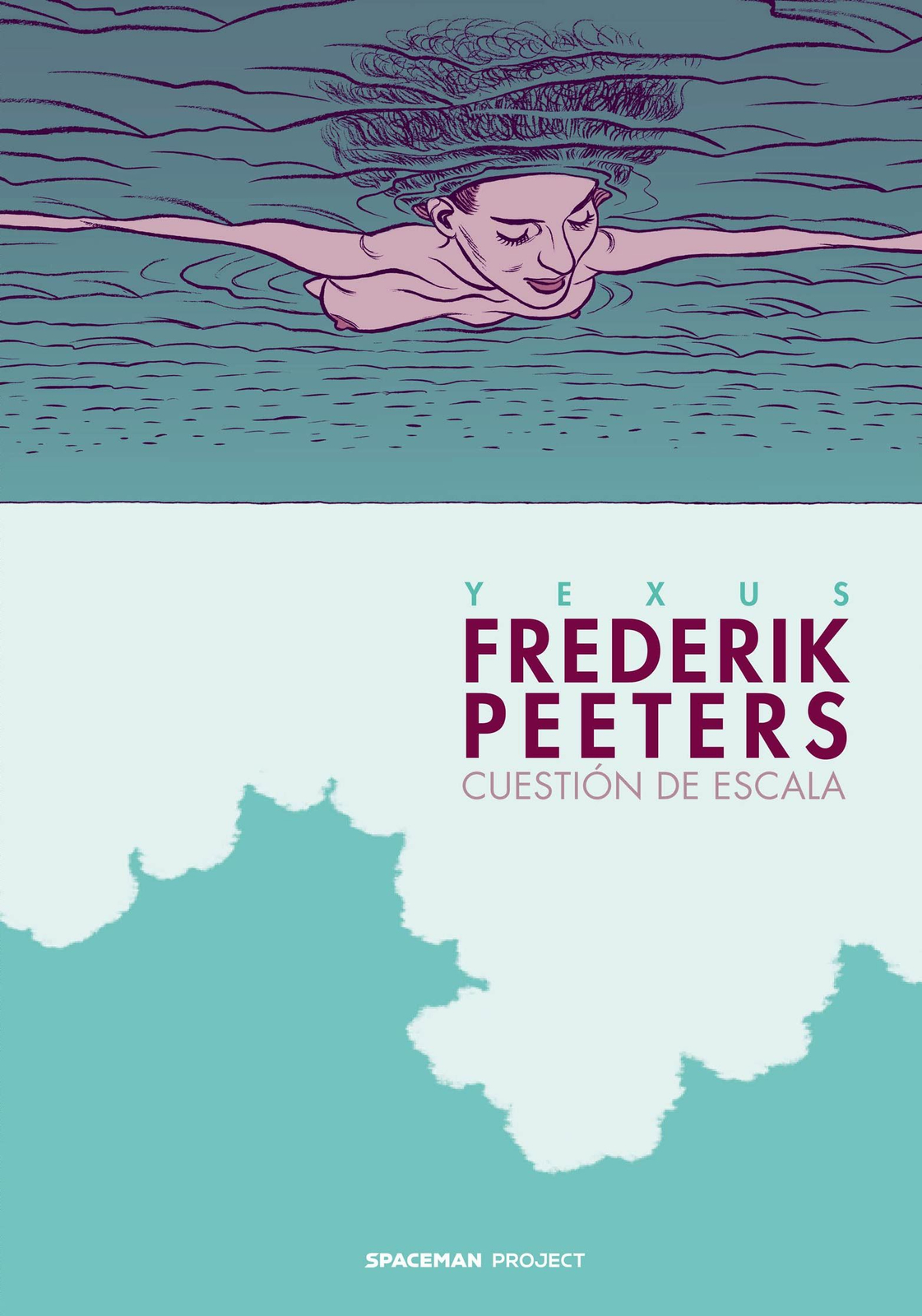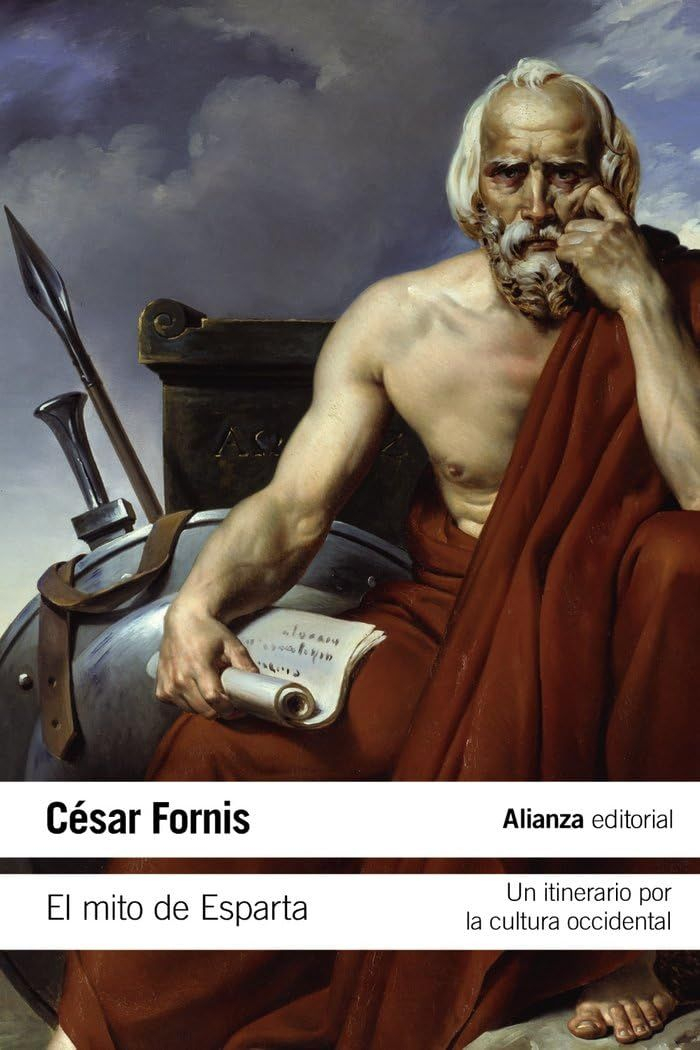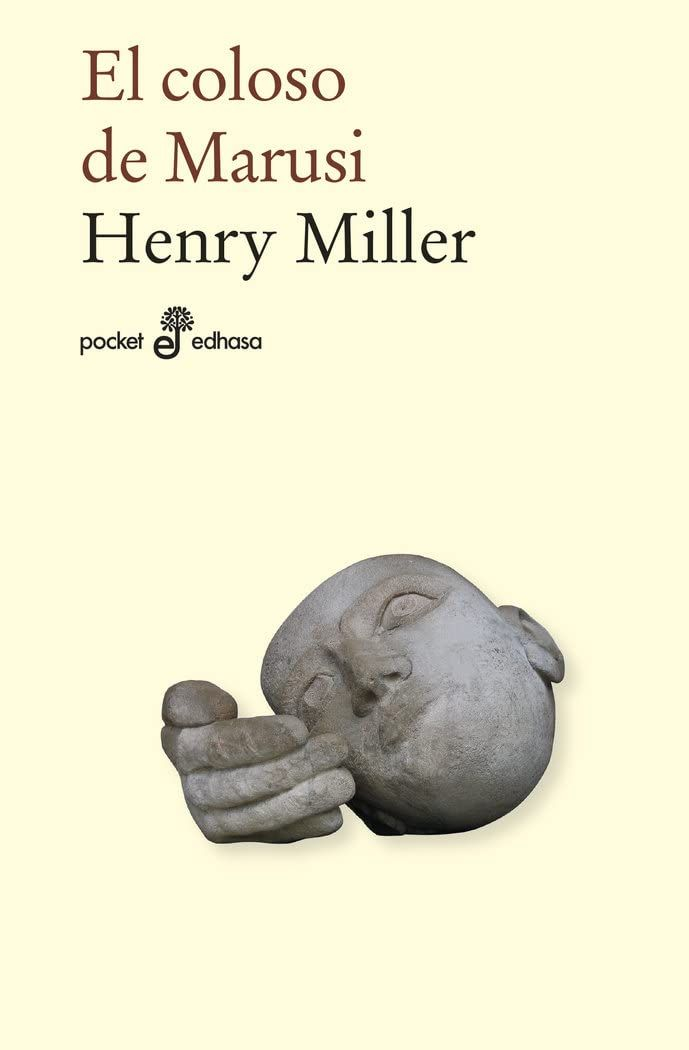El último vagón
La educación impartida desde el compromiso y la vocación nunca se olvida
Reseña
«Aquello había quedado reducido a una batalla entre Ikal y Hugo, entre el niño ferroviario que soñaba con ser maestro y el inspector jefe que soñaba con formar parte de una Comisión Nacional»
(pág. 152).
Esta historia nos lleva a unos años atrás, cuando Ikal estudiaba en un vagón de tren junto a otros niños de diferentes edades y un maestro, Ernesto, que no dejaba que sus alumnos se perdieran en el desánimo, aunque no siempre lo consiguiera, y los empujaba a soñar despiertos sobre su futuro, sobre qué querían ser y sobre lo que él veía en ellos. Y de repente nos trae a un presente en el que la burocracia y los tejemanejes políticos y económicos, los intereses y el egoísmo desmedido, convierten a ese vagón, ahora viejo y lleno de capas de pintura, en el último de una especie que tiene las horas contadas, y que espera la firma de Hugo en un informe para poner punto y final a un momento de la historia de la educación.
Durante muchas páginas creemos que este es el eje de la novela, la lucha entre el pasado, la sinceridad, la realidad de la vida tal cual, sin intereses ocultos (o al menos no muchos), y el presente en el que la política y los políticos se permiten el lujo de decidir sin saber, sin conocer, sin sentir…
Pero por fortuna, Doñate nos lleva paso a paso hasta encontrar el punto en el que la vida de Ikal y Hugo compartieron tanto en común que es esto lo que realmente nos quería contar la autora (sin dejar de lado la historia de los vagones y la de los chicos que allí aprendieron a soñar). Solo os puedo prevenir sobre el capítulo 22, porque en él los sentimientos que las palabras tejidas por Doñate, y que han ido profundizando en la piel del lector, llegan a su momento más complicado y aquí resulta difícil gestionar una escena de despedidas silenciosas que marcarán las vidas de varios de los protagonistas, pero sobre todo la de Ikal y la de Hugo.
Reseña enviada por: Irene Muñoz Serrulla
Curiosidades
- Adjuntamos el enlace a la página web de Irene Muñoz Serrulla, la autora de esta reseña:
Enlaces
Imágenes