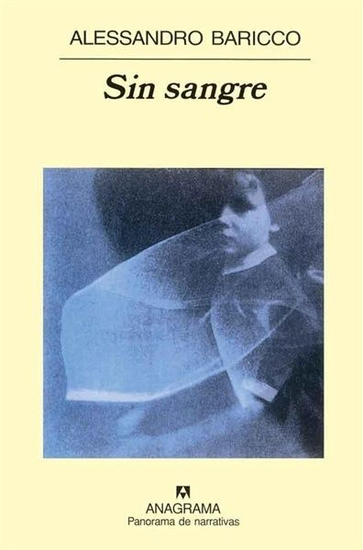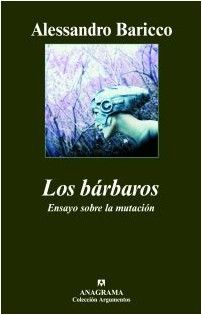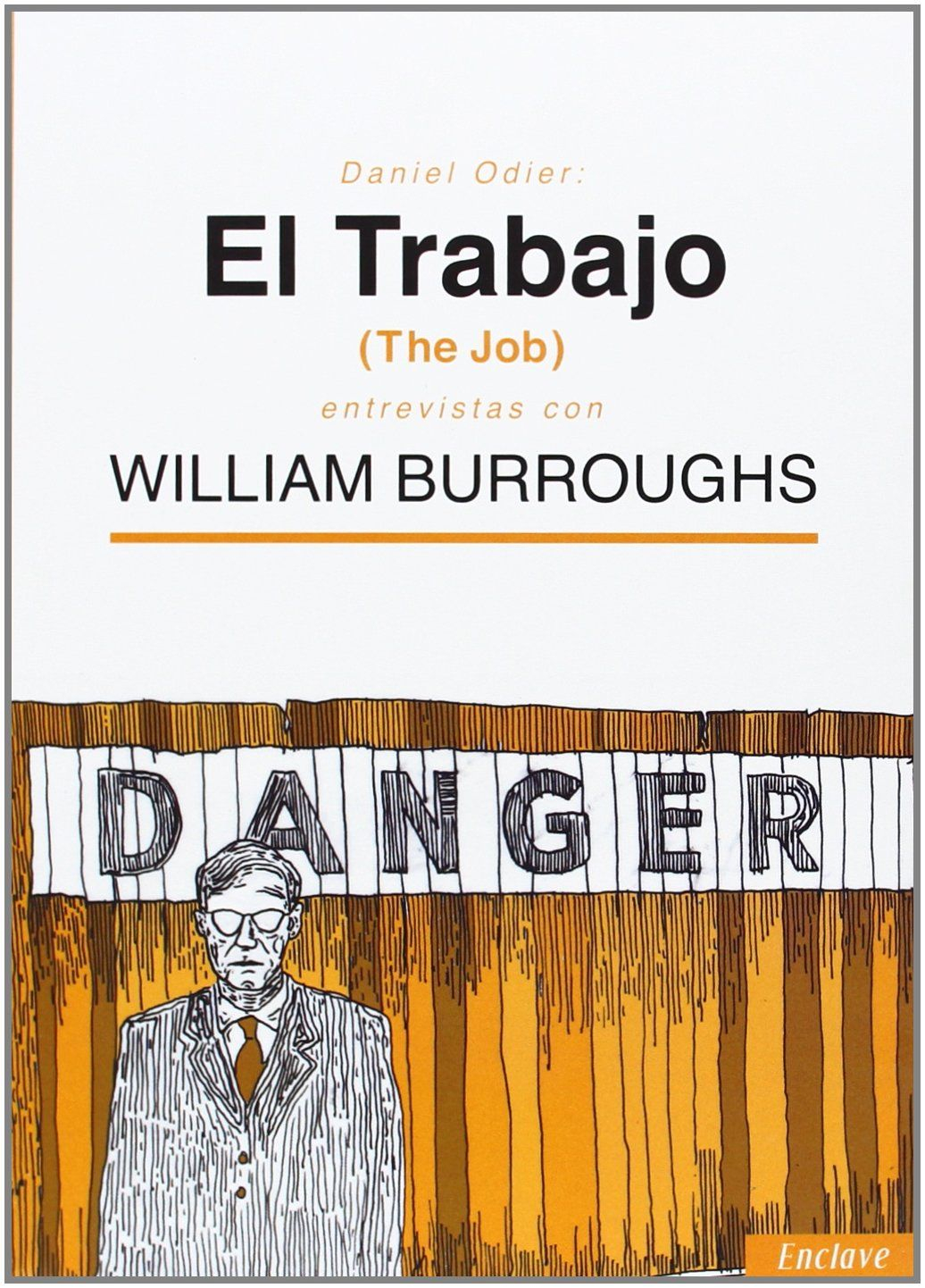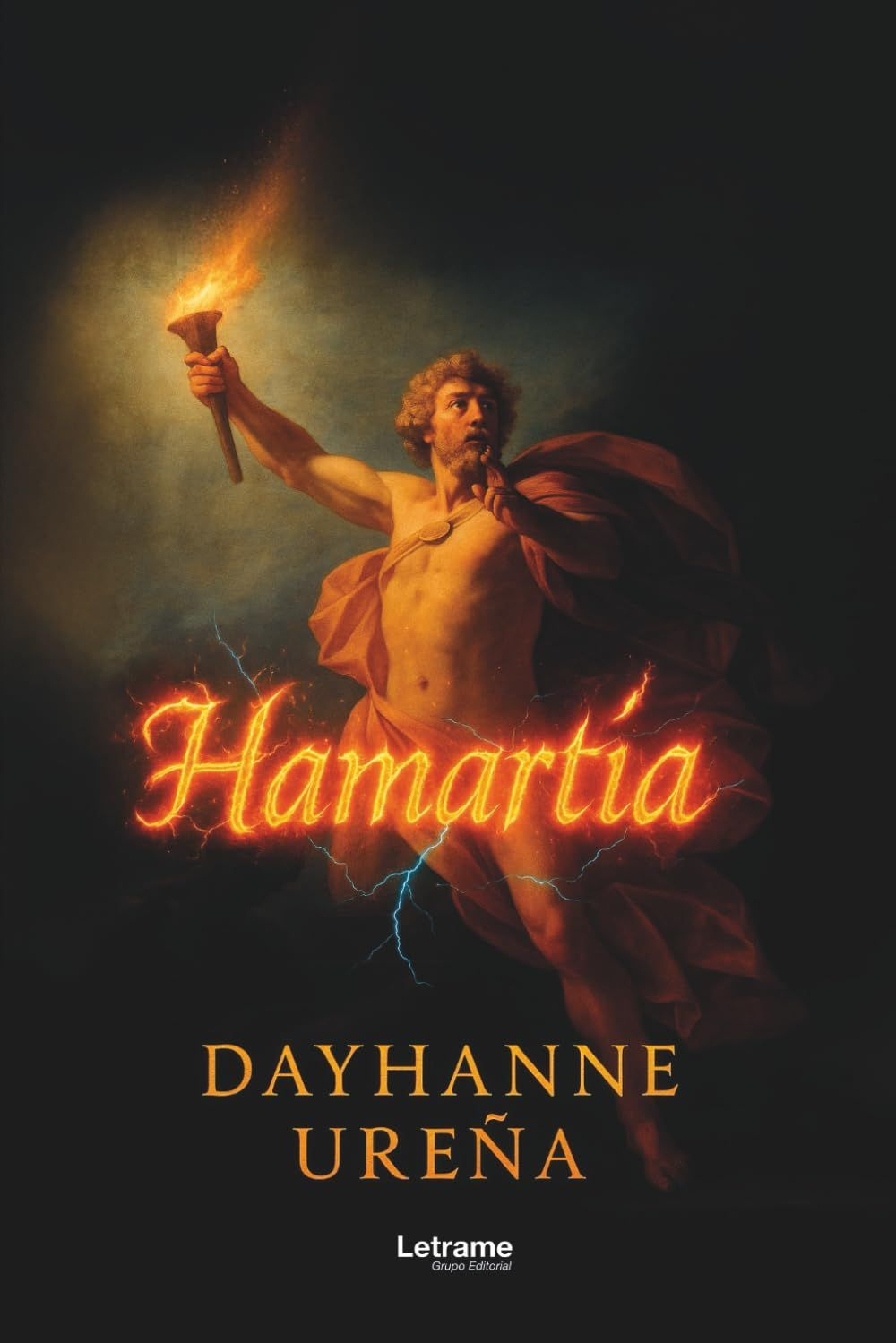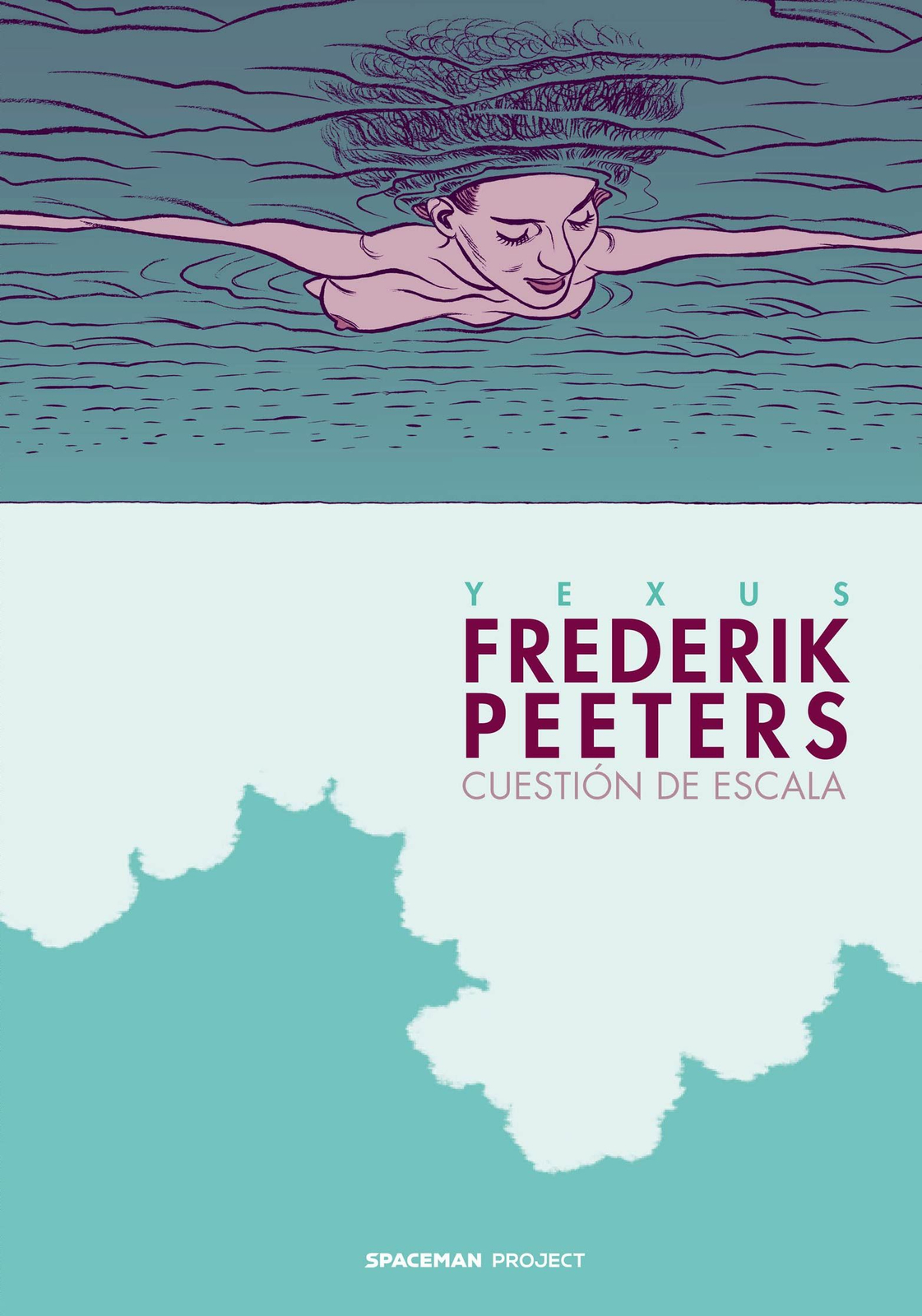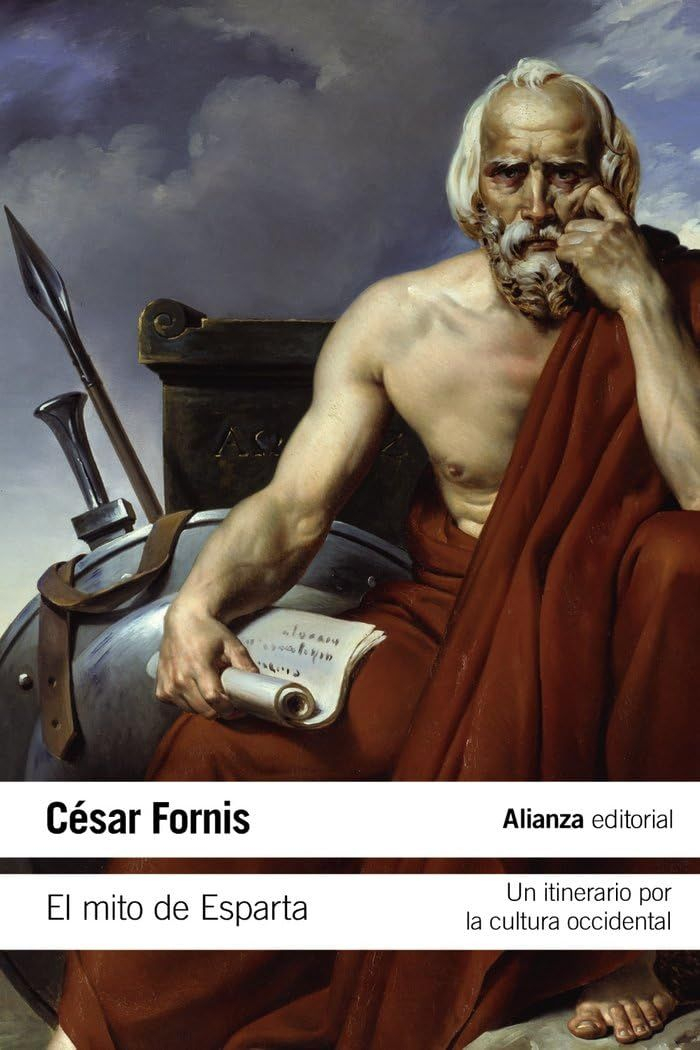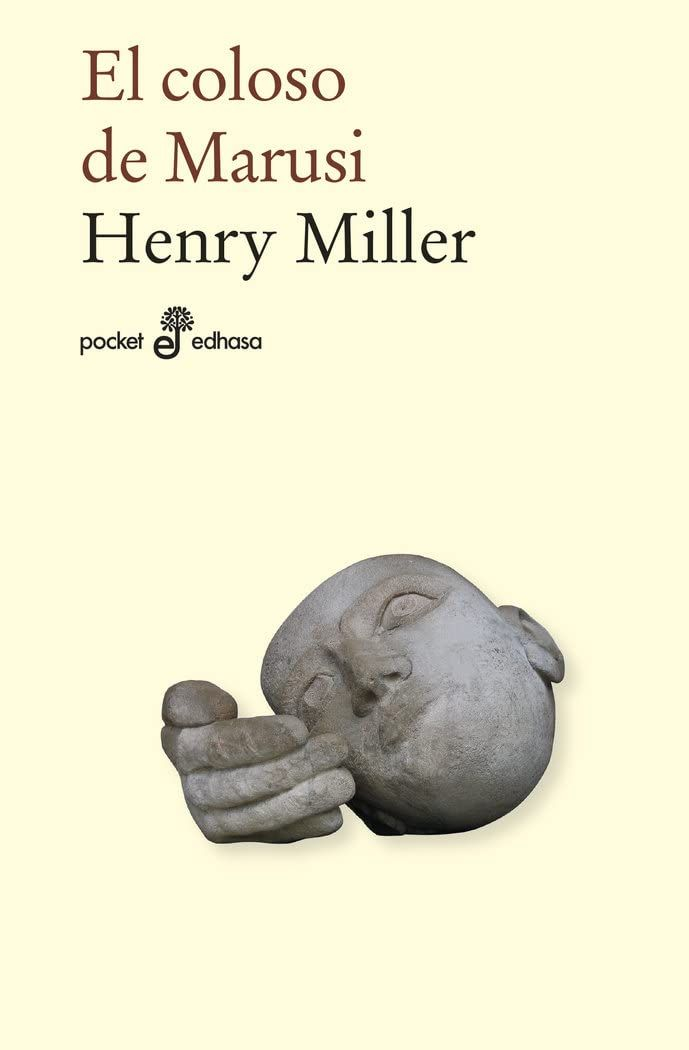Seda
Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se utilizan historias
Reseña
Hervé Joncour era "uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla".
Al pueblo donde vivía llegó Baldaviou, uno de esos hombres capaces de empujar la vida hasta hacer cambiar al destino de dirección. De modo que Hervé Joncour sólo tuvo que dejarse arrastrar suavemente por la corriente cuando Baldaviou pensó en él para hacer posible un ambicioso proyecto que haría prosperar a toda la ciudad, el negocio de la seda.
El oficio de Hervé Joncour consistía en adquirir capullos de gusanos de seda en el extranjero y en asegurar que llegaran sanos y salvos a su destino, las fábricas de seda de su ciudad. Su mujer, Hélène, tenía una voz bellísima. Hervé Joncour era un hombre afortunado, disfrutaba de buenos ingresos y de una mujer que le amaba.
De cómo Hervé Joncour viajó a la lejana China, un país donde las mujeres visten túnicas de una seda tan suave que, si se sostenía entre los dedos era como coger la nada, poco puedo decir: la necesidad le llevó hasta allí. Tampoco contaré cómo conoció a una mujer cuyos ojos no tenían sesgo oriental y cuyo rostro era el rostro de una muchacha joven: simplemente se deslizaba por el arroyo de la vida.
Sin embargo, sí diré que Hervé Joncour decidió viajar hasta el fin del mundo, desafiando a su propio destino, sólo para poner en libertad a los miles de pájaros que encerraba su corazón. Porque, aunque parezca imposible, hay veces en que el jugador manco gana al sano en la partida de la vida y, cuando eso sucede, aunque duela, sólo queda ayudarle a acabar de recorrer su camino.
Hervé y Hélène siempre bailaron al compás de una "música blanca" compuesta para ser interpretada por el agua y el silencio. Alessandro Baricco intenta transmitir esa "música blanca" de la vida, la más difícil de percibir, como el murmullo del agua en la orilla de un lago, testimonio leve de su fuerza interior. Por eso dice haber escrito "Seda", ya que "cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se utilizan historias".
Reseña enviada por: Clarice Lagos
Enlaces
Imágenes