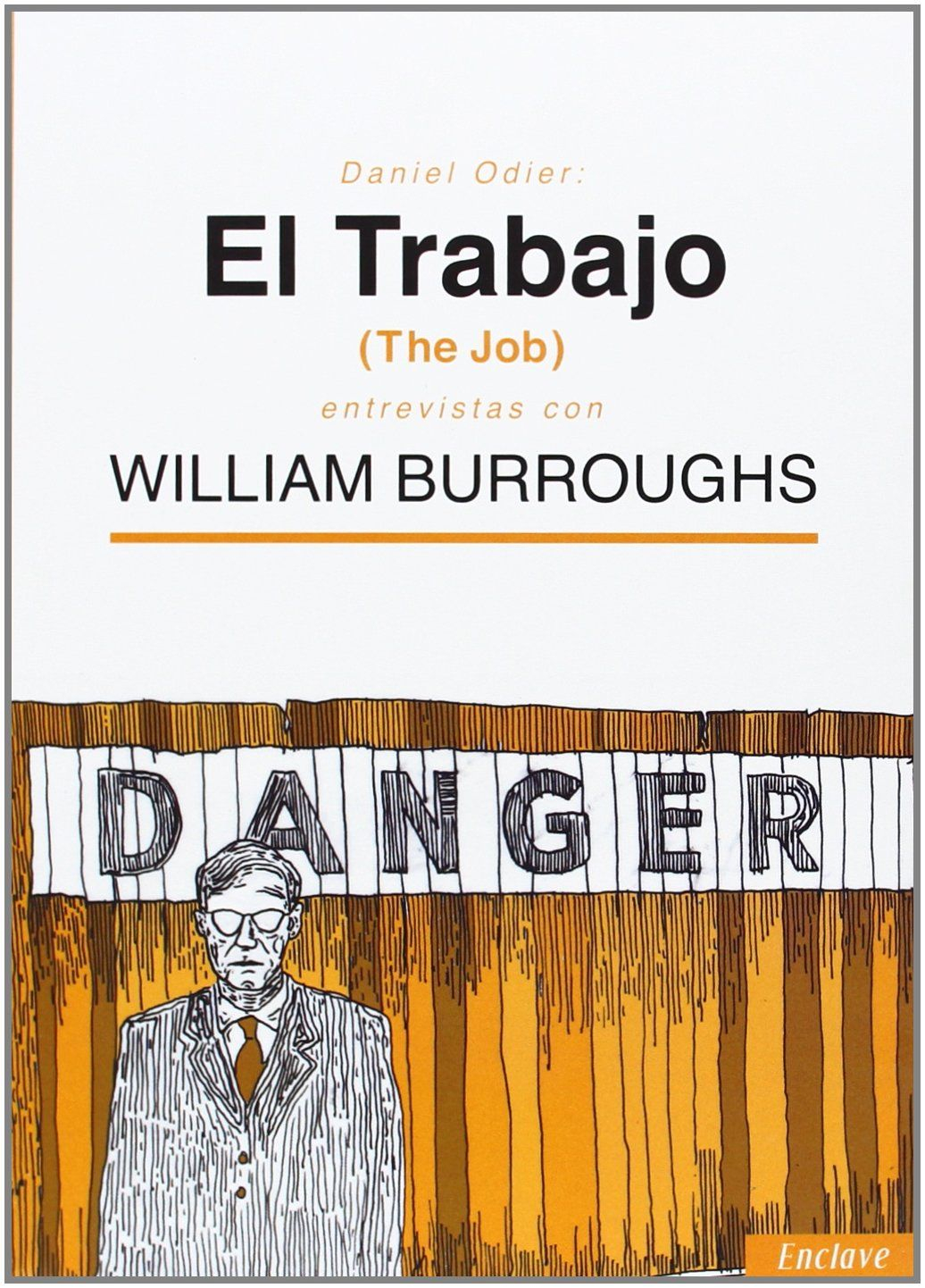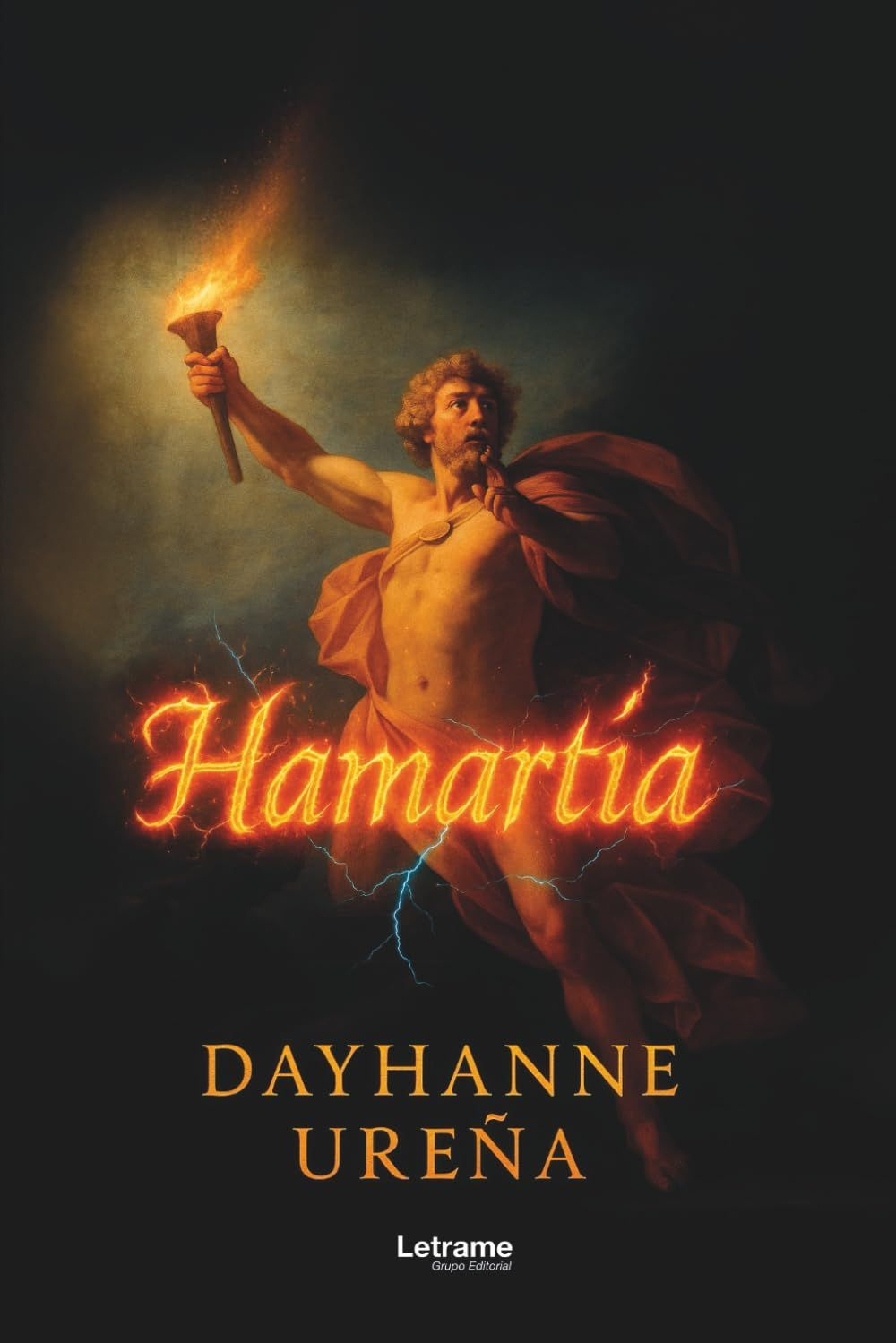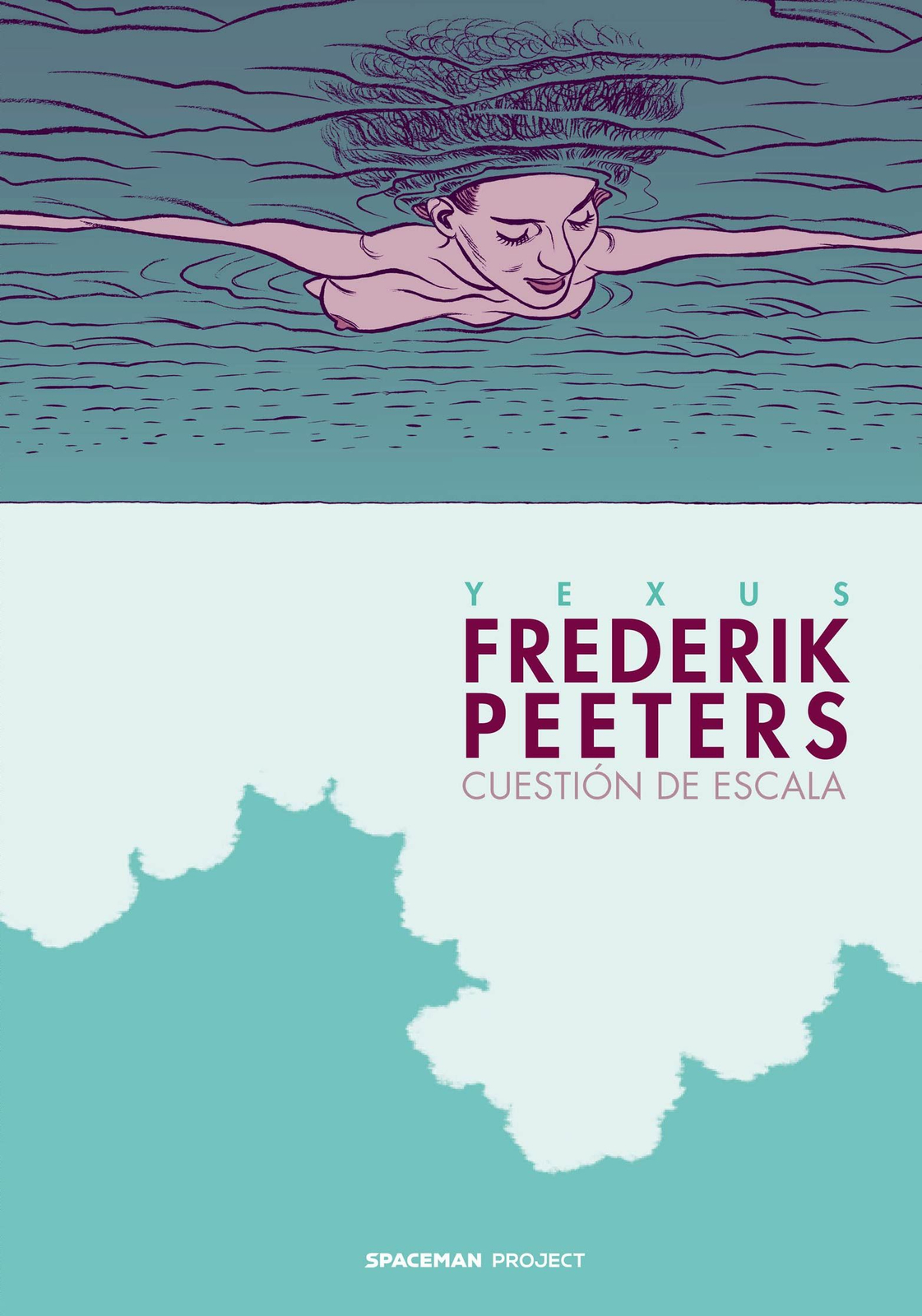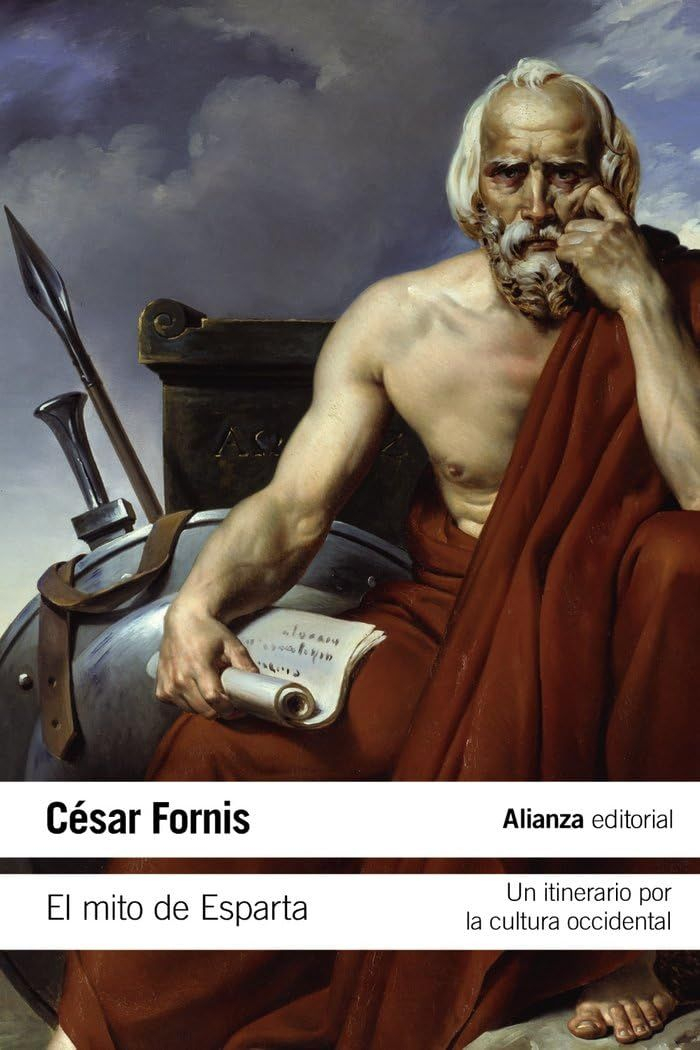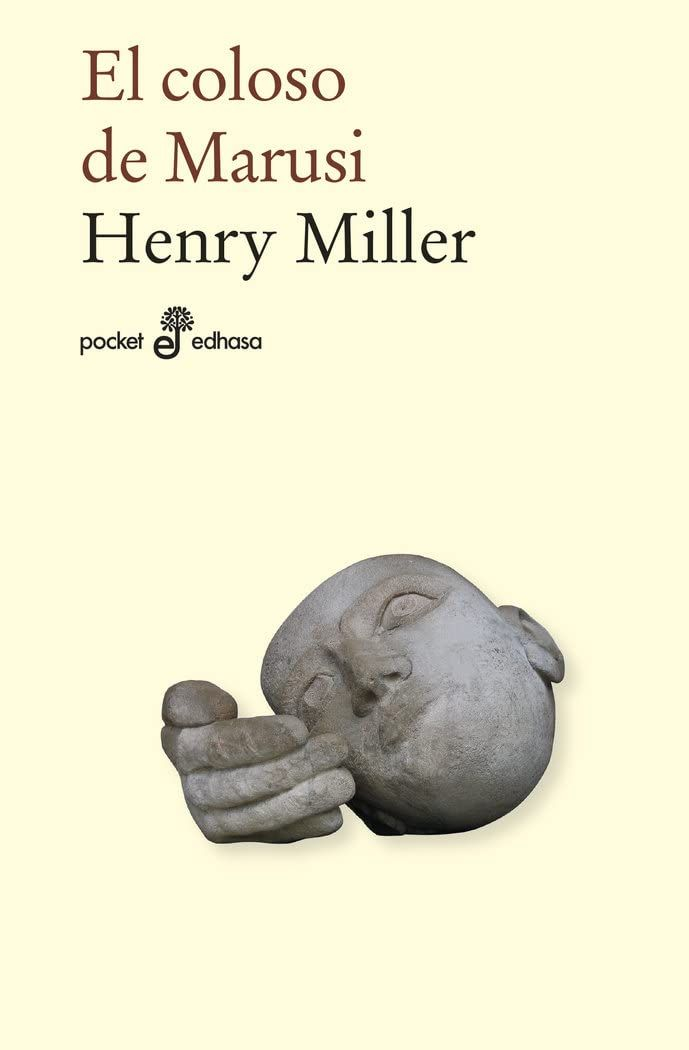Para un ruiseñor
Recuerdos, deriva irresistible, fuente y sed al mismo tiempo
Reseña
"Has ayudado a que mis emociones recuperen su potente alegría, tú me has hecho comprender que sentirlas de nuevo es una victoria de cada momento. Me has ayudado a recobrar la plenitud del alma que le devuelve su peso y su capacidad; criatura resplandeciente, remedio inesperado, te doy las gracias".
Nada de lo que incide en nuestra conciencia muere ya. Las impresiones de todo tipo que llegan a ella son debidamente codificadas y clasificadas, pasando a ocupar su lugar correspondiente en ese inmenso almacén que es la memoria. El funcionamiento de esta portentosa herramienta es fascinante y obedece a una serie de patrones cognitivos en gran parte desconocidos. Pero existe una ley general aceptada por todos los estudiosos de las capacidades mentales: se recuerda mejor y con más detalle aquello que de forma consciente o inconsciente valoramos como fundamental en nuestra vida. En este sentido, es curioso observar cómo las personas aquejadas de trastornos degenerativos neuronales que implican una pérdida de memoria olvidan todo menos el nombre de su madre.
Maria no ha olvidado a Hubert, ni ha olvidado el mes que pasó con él en la casa de la duna, auténtica matriz de la que surge el recuerdo sobre el que pivota su vida. Su corazón ha seguido amando pero ya nadie ha estado a la altura, nadie ha tenido "ni la exigencia, ni la generosidad necesarias" para que Maria sintiera de nuevo el extraño milagro de la comunión de las almas. En "Hace cuarenta años" Maria Van Rysselberghe rememora por escrito de forma detallada y viva sus amores adúlteros con el poeta Emile Verhaeren (Hubert). Habían transcurrido ya cuatro décadas desde aquello y estos recuerdos ya no podían herir a nadie. Nueve años más tarde la escritora publica "Para un ruiseñor", un nuevo intento de revivir otra vez "lo inexplicable" de aquel amor lejano, de aprovechar el fulgor de la antigua felicidad para iluminar el presente y de hacerlo además sin consumir este capital, dejándolo intacto y abierto a futuras evocaciones, que no por repetidas perderían intensidad ni precisión.
El ruiseñor, la voz de la noche, el canto solitario que se escucha tras ponerse el sol, es la metáfora que usa Maria para hablarnos de su vivencia más preciada, de la única circunstancia en su vida que satisfizo su "enloquecido anhelo de ser", del único momento en que experimentó lo que Octavio Paz llama "la vivacidad pura". El amor no derrota a la muerte, pero es la mejor apuesta que podemos hacer contra el paso del tiempo y sus accidentes. Si se ama de verdad el tiempo sucesivo, el tiempo de los relojes y los calendarios, no podrá erosionar ese sentimiento de regreso a la totalidad original que todo amante experimenta.
Quizá el amor o su evocación, cuando éste ya no se tiene, sea la condición fundamental que nos permita reconciliarnos con el exilio del paraíso. Maria lo sabe. Quiere "llegar a la cima sin haber olvidado ni perdido nada", todas sus noches son idénticas, necesita la voz renovada de su antiguo amor, sus febriles evidencias y lo necesita para no perderse. Es consciente de que los recuerdos felices son "fuente y sed al mismo tiempo" pero, a pesar de todo, los alimenta con fervor. Cuarenta y nueve años más tarde la memoria ya no la posee, es ella la que convoca la presencia de los recuerdos y los ordena a su gusto para que, así agrupados, provoquen "ese salto mágico de la nada al todo" que la vincula con fuerza a lo que realmente es, a su significación profunda.
Reseña enviada por: Pier Paolo Testagrossa
Enlaces
Imágenes