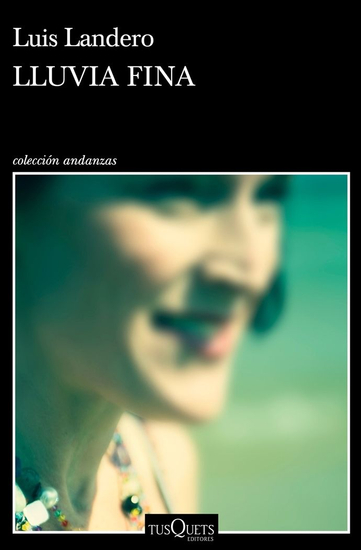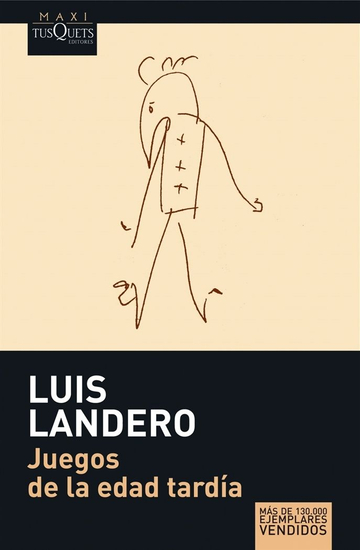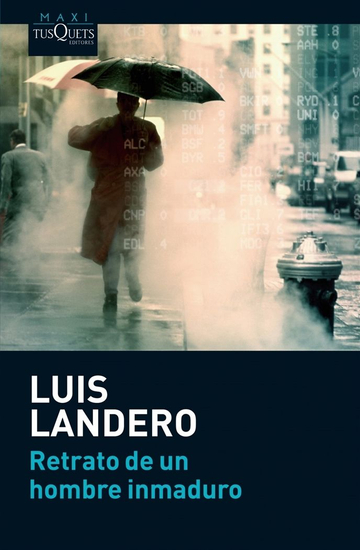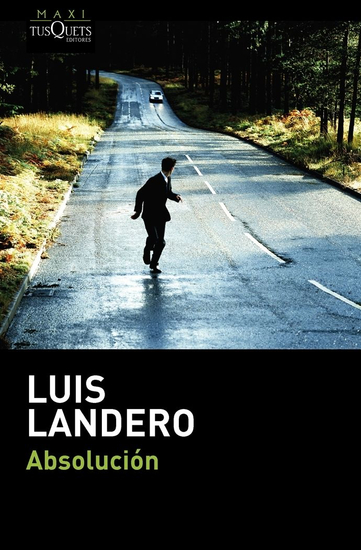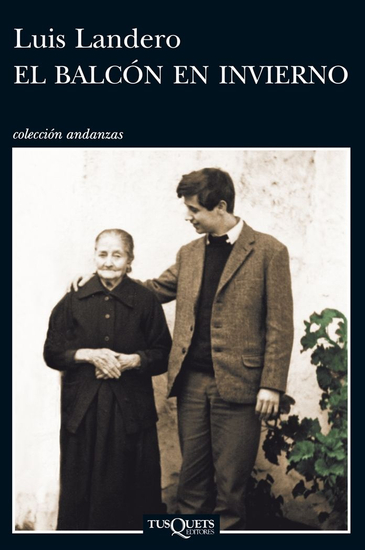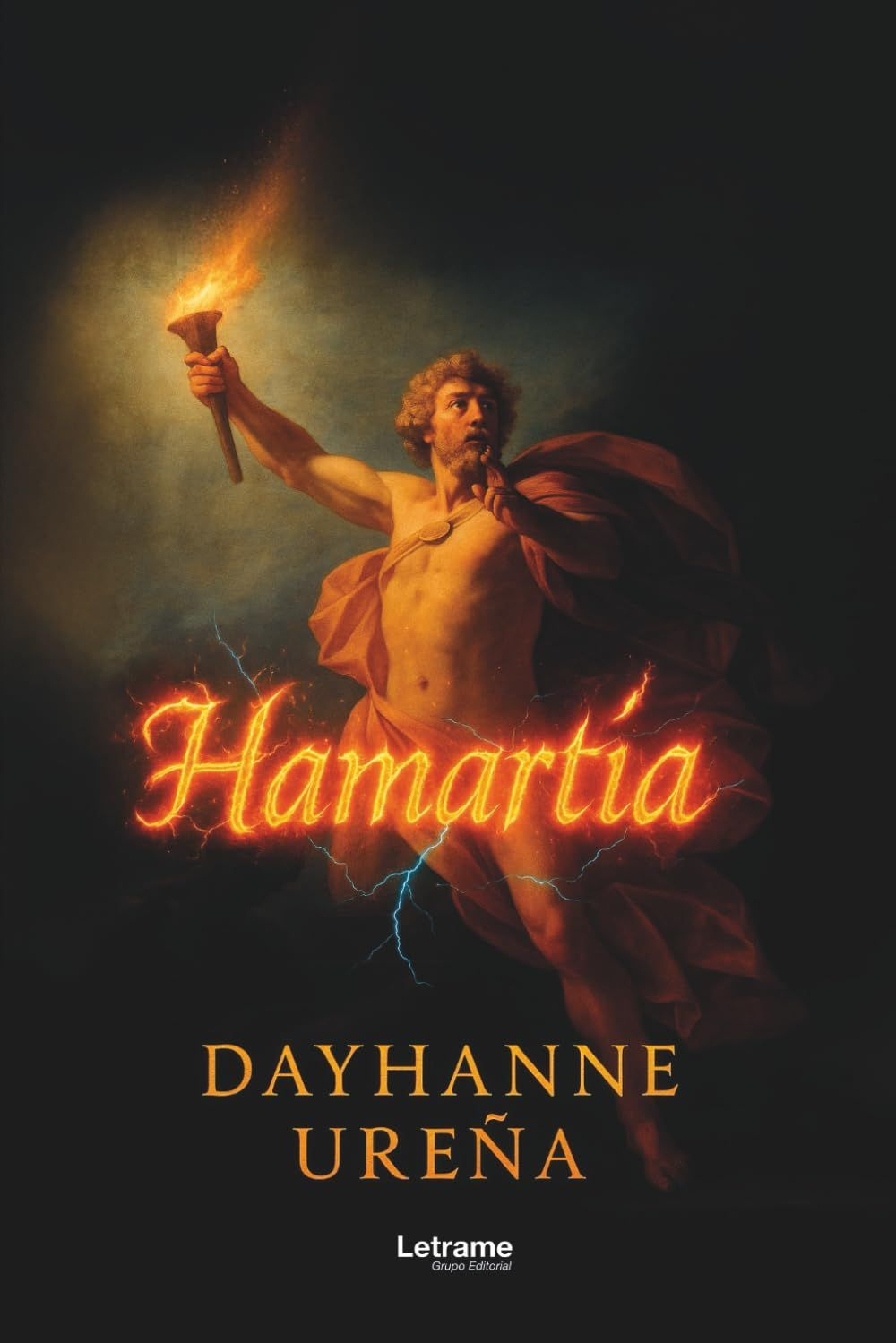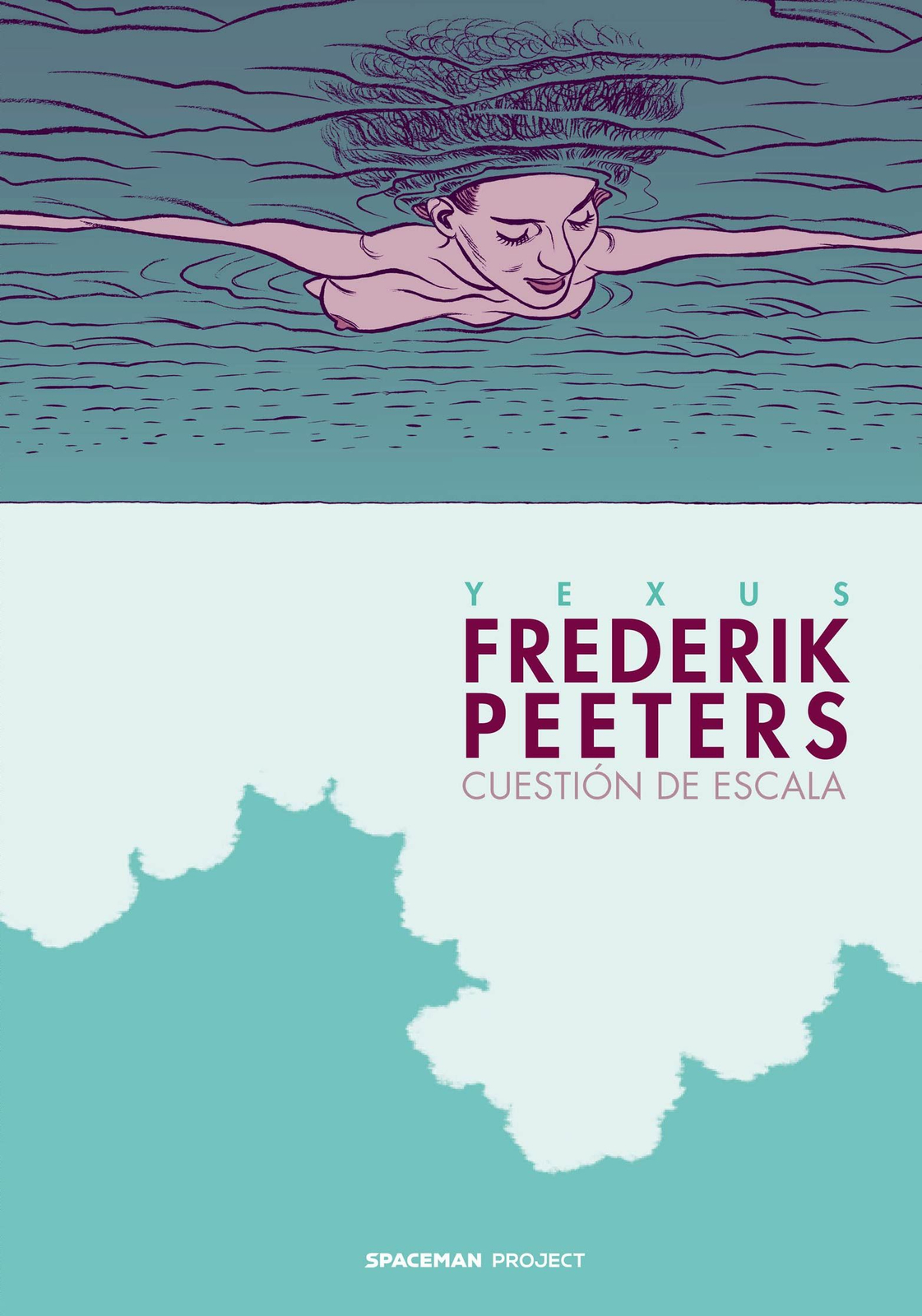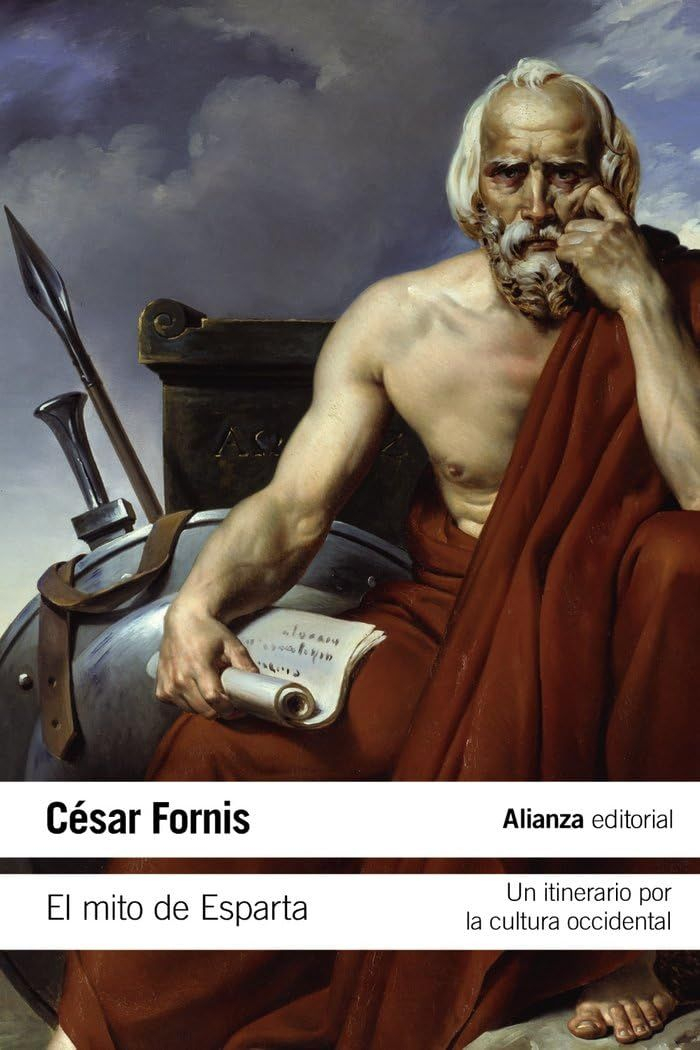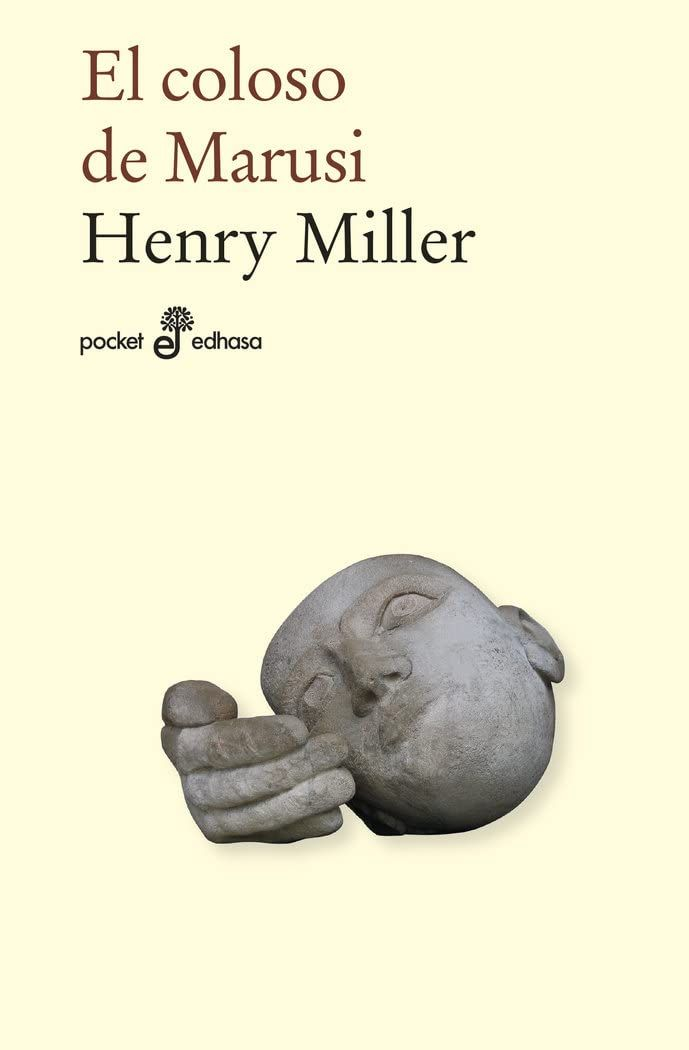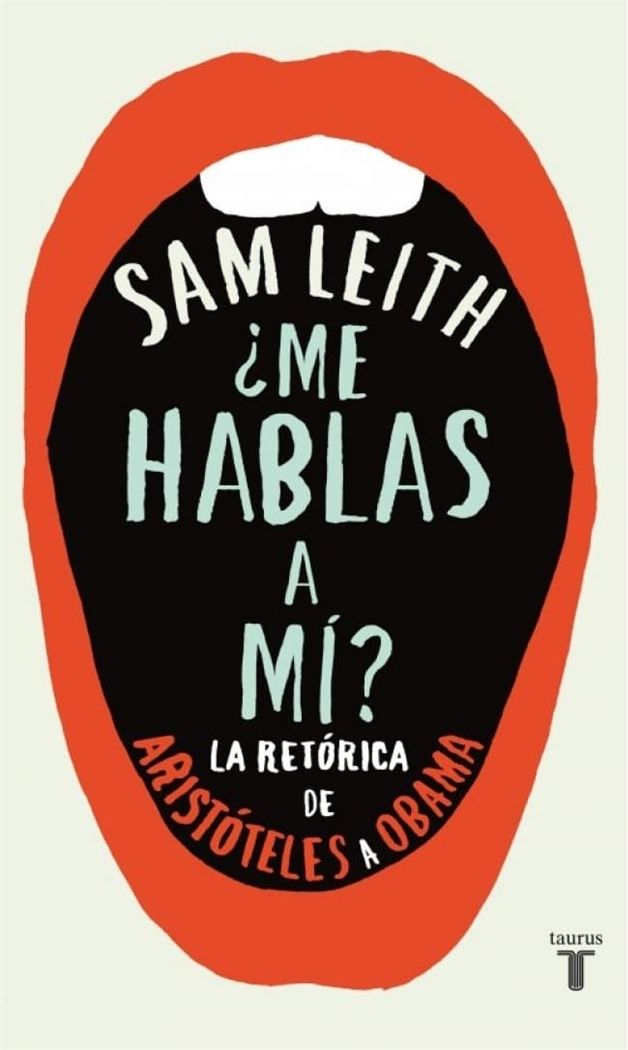Lluvia fina
Ningún relato es inocente, a ninguna palabra se la lleva el viento
Reseña
Si Mario Puzo en su celebrado retrato de la mafia italoamericana elevó el concepto de familia a la categoría de organización criminal honorable, Luis Landero, yendo por otros derroteros narrativos lejos de esos ambientes y decorados, ha conseguido que esta, la familia, aparezca como una eficaz tela de araña que atrapa más obscena que sutilmente (al menos visto desde la grada) a moscas y gusanos, los balancea en un falso ritual de protección amorosa y finalmente propicia que se ahoguen en su propia bilis sin posibilidad alguna de escape. No hay tiros en "Lluvia fina" pero sí continuos ajustes de cuentas y una vendetta soterrada e interminable que se retroalimenta a sí misma hasta convertirse en un mueble más de la casa.
Ya lo advierte el narrador desde el primer capítulo: “Ningún relato es inocente, a ninguna palabra se la lleva el viento” y en esta crónica cruzada, en esta novela coral y asfixiante todas muerden o roen u horadan la frente hasta que llegan al cráneo y ahí hacen nido y luego cáncer de mente.
Así que tampoco los personajes de este malavenido clan que pronuncian dichas palabras son inocentes, cabe suponer. Desde su razón, desde su verdad, desde su victimismo más o menos imaginario culpan y se autoinculpan a partes desiguales en cada conversación, en cada versión de los hechos, en cada querella repetida hasta la saciedad contra los otros, contra el otro como diana y expiación, encendiendo de esa forma el ventilador para orear sus traumas y de paso zaherir al hermano o la hermana o la madre o al cuñado a los que tanto quieren, porque aquí cada miembro quiere mucho a sus adláteres, tanto que les desea lo mejor siempre y cuando sufran como se merecen. Precioso bodegón.
Quizá porque nos sinceramos por encima de las posibilidades de quienes nos escuchan. Suponiendo que alguien escuche aún y no esté simplemente aguardando su turno para introducir en el monólogo ajeno la cuña del "pues yo, pues a mí...". Aurora, la paciente y abnegada y discreta esposa de Gabriel sí presta atención a los demás, a todos, sin juzgarlos, sin contradecirlos, invitándolos al sosiego y el entendimiento, incluso al olvido piadoso. Su delicadeza les sirve de terapia y desahogo, y de eso se aprovechan en régimen de bufé libre, a bocajarro, sin preocuparse del efecto que su avinagrada sangre causará en la receptora de los mensajes envenenados, convirtiéndola –desde el cariño, maldito cariño- en el cubo de basura emocional donde tiran y remueven sus miserias.
Y Aurora no se queja. No apela al hastío acumulado, al abuso de confianza que padece, se lo guarda, lo procesa como puede, lo relativiza y sigue adelante con su vida, con sus clases como profesora, con los cuidados de su hija enferma, con las manías de su marido y allegados, con su profunda soledad en medio de semejante vorágine.
A ella le gustaría decirles que dejen, por favor, los secretos en paz, que no los provoquen ni los reinventen ni los justifiquen pasada la media noche. No alimentéis al monstruo que fuisteis y sois, no cojáis del suelo percepciones distorsionadas por la memoria interesada, no esperéis sentados a que la realidad se amolde a vuestras expectativas, no remováis el pasado, no volváis a él si no habéis sido capaz de superarlo. Pero se traga esas palabras porque sabe que tendrían consecuencias, que no se las llevaría el viento, porque ignora cómo decir “no, ya basta, hasta aquí”.
Por eso la fina lluvia a la que está expuesta termina calándole los huesos y entonces se pregunta cómo acabar con todo eso, cómo huir de la tela de araña que ella misma ha ayudado a tejer, cómo cerrar la boca de las voces que escucha dentro y fuera de su cerebro, cómo, siendo la única casi inocente del cuadro, es incapaz de perdonarse. Y solo halla una respuesta.
Explicaba el autor en una entrevista que abordó este apabullante libro desde la observación y no desde la psicología. Menos mal, bendita inocencia.
Reseña enviada por: RqR Escritores
Curiosidades
- Adjuntamos el enlace a la página web de RqR Escritores negros por encargo, Agencia de escritura, creatividad y comunicación que elabora y redacta textos con o sin firma bajo demanda, autores de esta reseña: escritoresnegrosrqr.tk
Enlaces
Imágenes