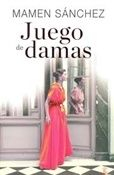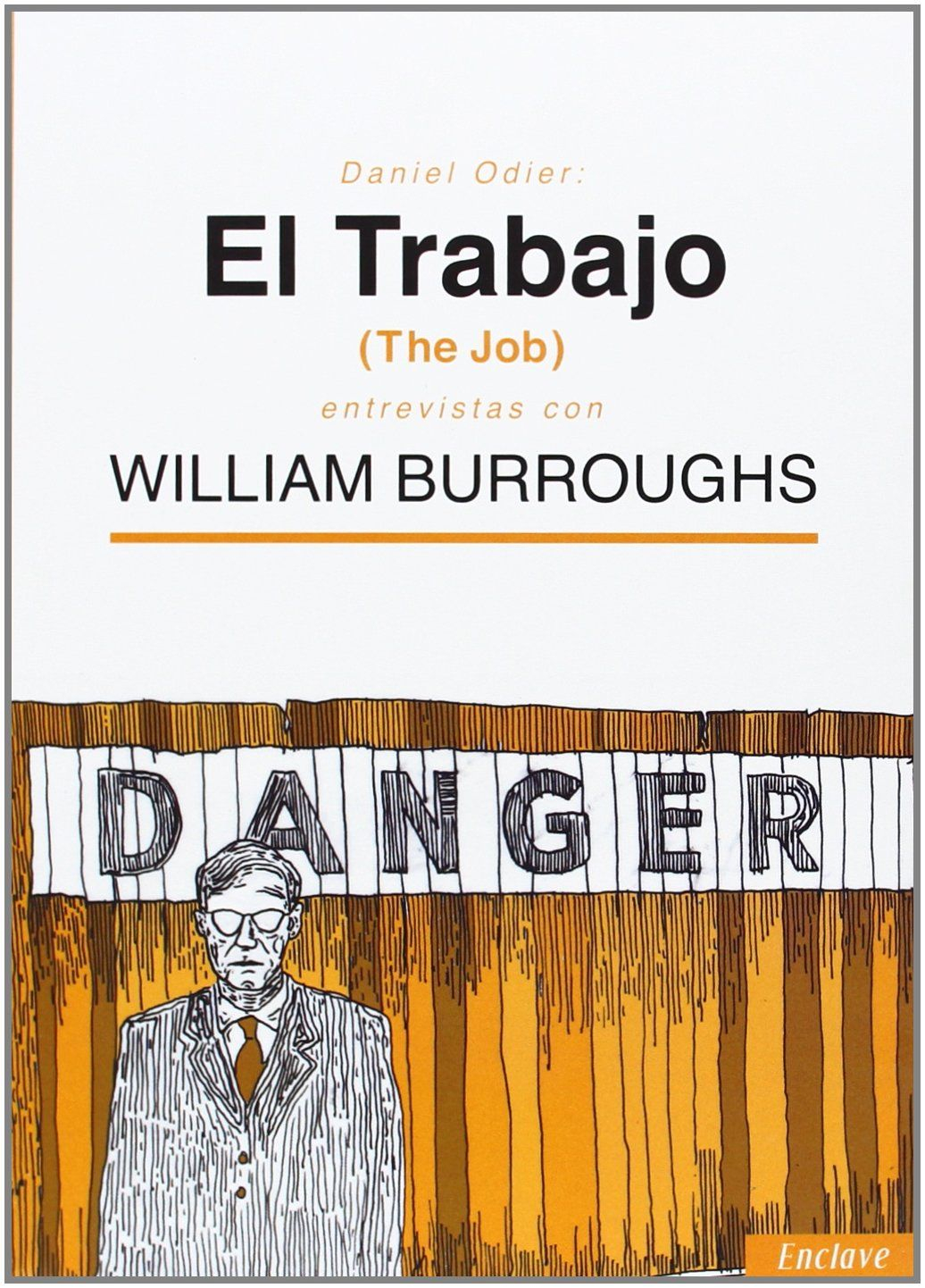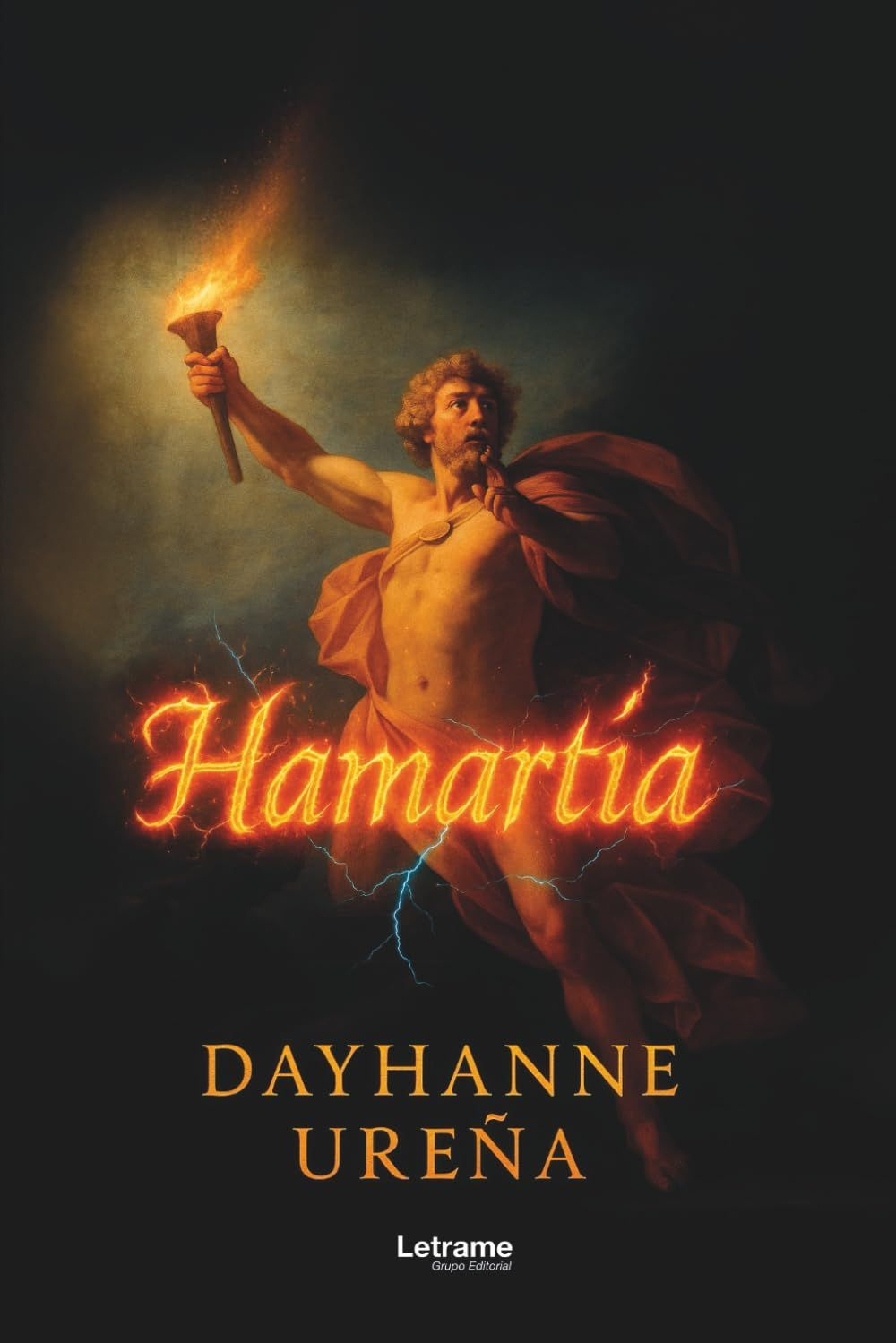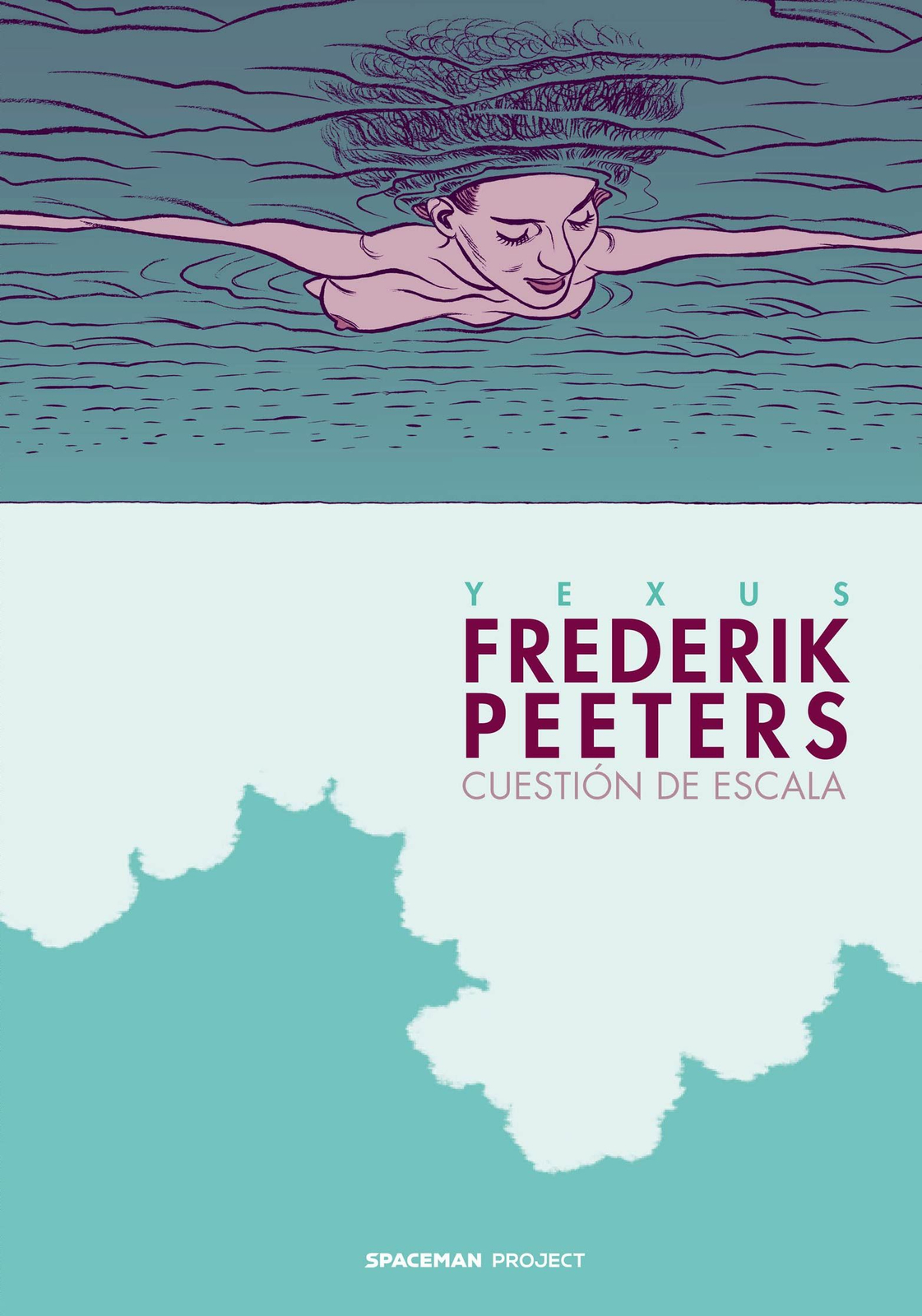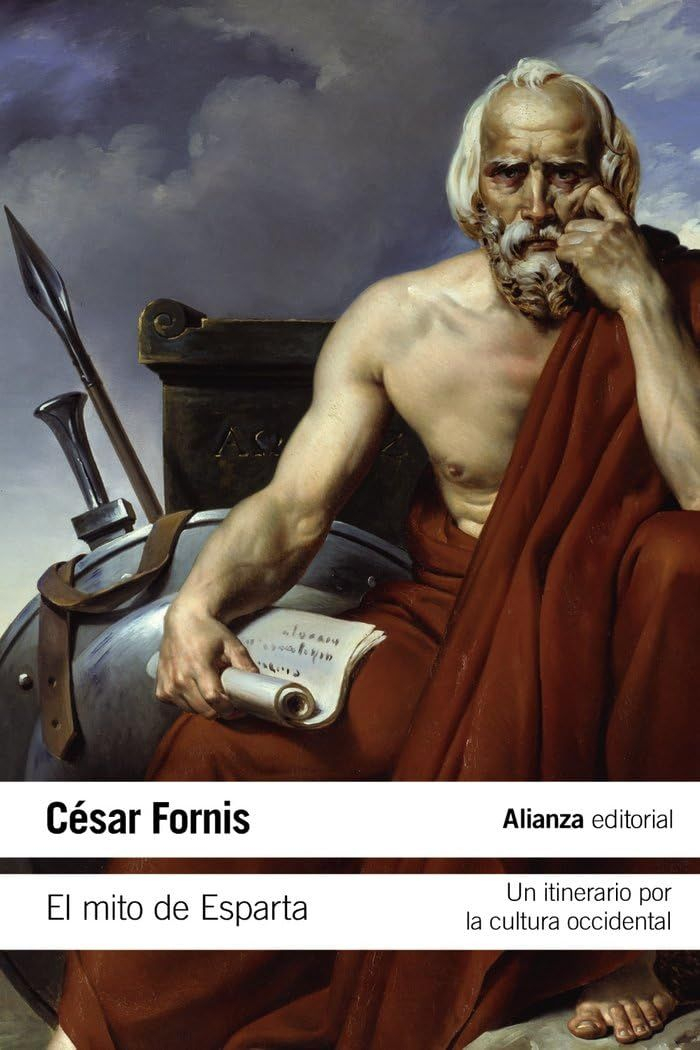La felicidad es un té contigo
La novela más alegre del año
Reseña
Atticus Craftsman siempre viajaba con dos o tres cajas de Earl Grey y su tetera kettle eléctrica en la maleta para poder disfrutar en cualquier momento de los efectos reconstituyentes y curativos que, estaba seguro de ello, obraba el té en su organismo. Deshizo la maleta que tan primorosamente había preparado y ordenó el contenido de la misma en su habitación del hotel de forma impecable, como buen inglés que era: tres trajes de ejecutivo, seis calzoncillos Ralph Lauren, una gabardina Burberry, seis pañuelos de hilo, su vieja almohada y el resto de imprescindibles sin los que un hombre de treinta años como él, criado en Londres bajo la atenta mirada de su aristocrática madre, no podría vivir.
La misión que le había encomendado su padre Marlow, dueño de un imperio empresarial en el mundo del libro llamado Editorial Craftsman & Co, no era nada agradable. Tenía que ver con una publicación que se editaba en Madrid, que en principio se planteó como un modo de promocionar la editorial y que ahora, tras seis años de trayectoria, presentaba una contabilidad que hacía agua por todas partes. Así que no había más remedio que "echar el cerrojazo a la revista Librarte, despedir a todos sus empleados". Mejor dicho, empleadas, porque la plantilla de Librarte estaba compuesta por cinco mujeres: la directora de la revista Berta Quiñones, un amor de mujer, soltera y cincuentona aunque sobradamente preparada; la redactora Soleá, una joven periodista granadina muy morena y muy salá; María, administrativa y madre, de la que colgaban tres niños pequeños y una insatisfacción matrimonial grande; Asunción, redactora también, enorme de tamaño y de corazón, permanentemente a dieta; Gaby, encargada de la oficina técnica digital y enamorada "hasta las trancas" como una tonta.
La noticia de la desaparición de Atticus cayó sobre de aquel policía de una comisaría madrileña como agua de Mayo. Alonso Jarandillo, el inspector Manchego, un hombre de acción con algo de barriga que soñaba con parecerse al Quijote "no sólo por la coincidencia del patronímico, sino también por la inmortalidad de sus gestas", vio en el caso que la mismísima Scotland Yard le había derivado a él, el inspector Manchego en persona, la oportunidad de su carrera. Los hechos que le exponía Marlow Craftsman a través de su intérprete el señor Bestman sonaban a ascenso, a gloria, a éxito, a música celestial.
El inspector Manchego no sabía dónde se estaba metiendo. Este poli nacido en un pueblo pequeño de la Mancha no sabía del potaje atómico que se empieza a cocer a todo gas en cuanto varias mujeres unen sus cerebros y sus intenciones. Desconocía el poder revolucionario femenino en toda su extensión. No había valorado en su justa medida la fuerza que puede haber en lo más sutil, el poderoso encanto de lo delicado, la potencia que aguarda en la pasión contenida y los resortes ocultos que puede desatar la magia del Albaicín.
Por eso el inspector Manchego, pobre, no podía sospechar de este grupo inofensivo de mujeres apasionadas por la literatura, que no dudarían en involucrar a Federico García Lorca en sus planes si fuera necesario; ni podía saber de la reunión que tuvo lugar en la oficina de Librarte, que más que una reunión fue un "aquelarre entre cinco brujas despiadadas que recurrieron a las malas artes y a la magia negra para esquivar la desgracia que se les venía encima", siguiendo la máxima que Berta creía a pies juntillas: "Si no nos echamos una mano las mujeres entre nosotras, no sé quién nos va a ayudar".
Reseña enviada por: Clarice Lagos
Curiosidades
- Además de "La felicidad es un té contigo", Mamen Sánchez es autora de tres libros infantiles y de las novelas "Gafas de sol para días de lluvia", "Agua del limonero" y "Juego de Damas". Es licenciada en Ciencias de la Información y estudió también Literatura y Civilización Francesa en la Sorbona y Literatura Inglesa en Londres y Oxford. Ejerce de directora adjunta de la revista "¡Hola!" y es directora de "¡Hola! México".
- En Trabalibros conversamos personalmente con Mamen Sánchez sobre "La felicidad es un té contigo", puedes acceder desde aquí a la entrevista realizada por Bruno Montano.
Enlaces
Imágenes