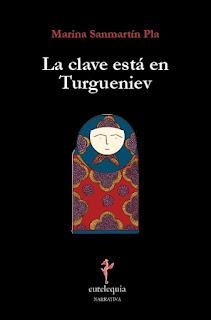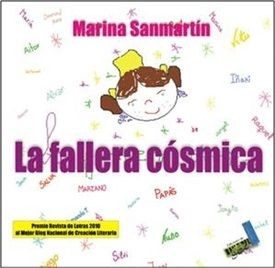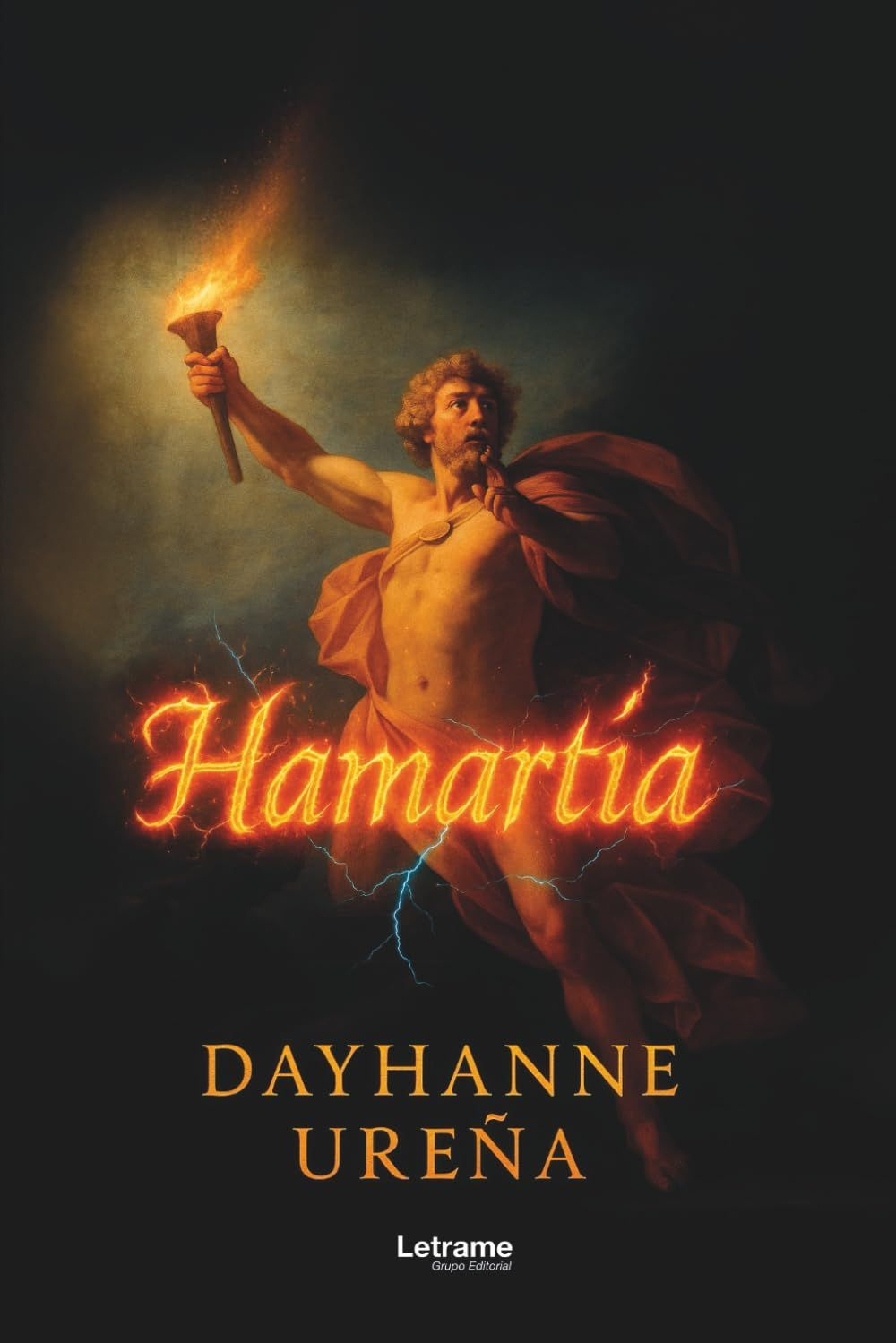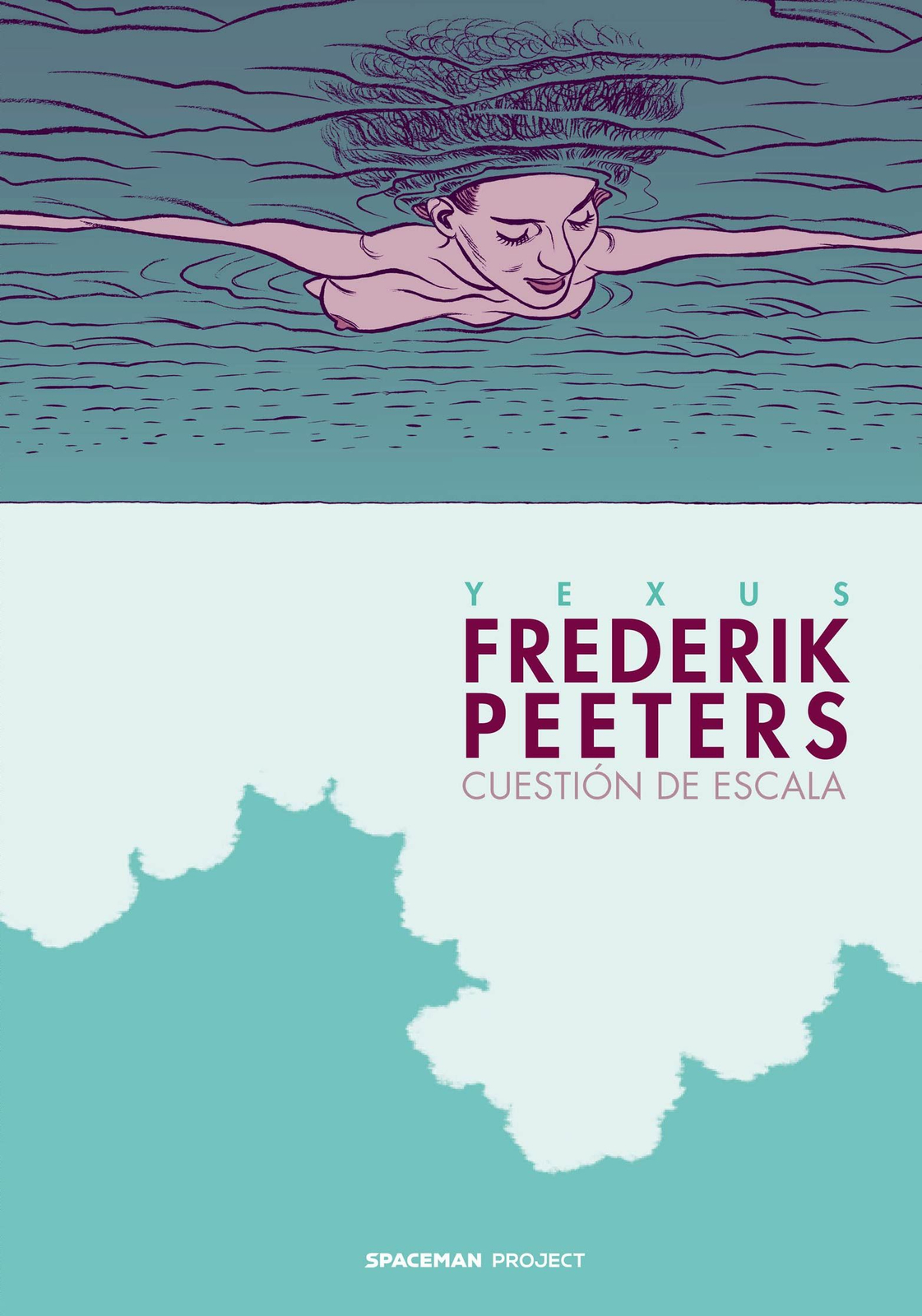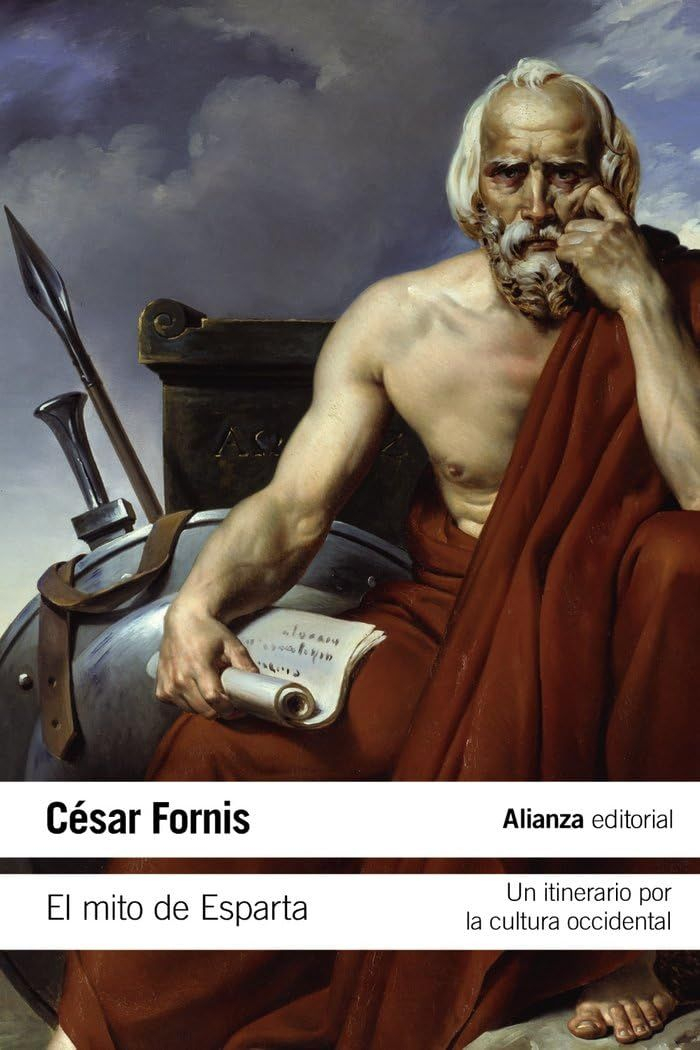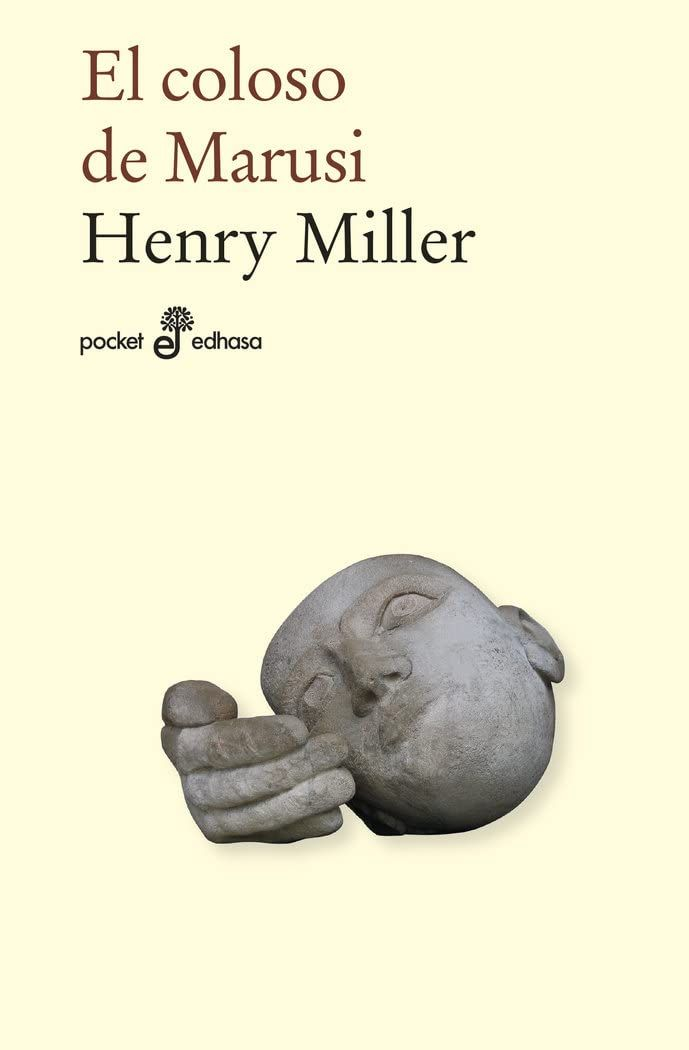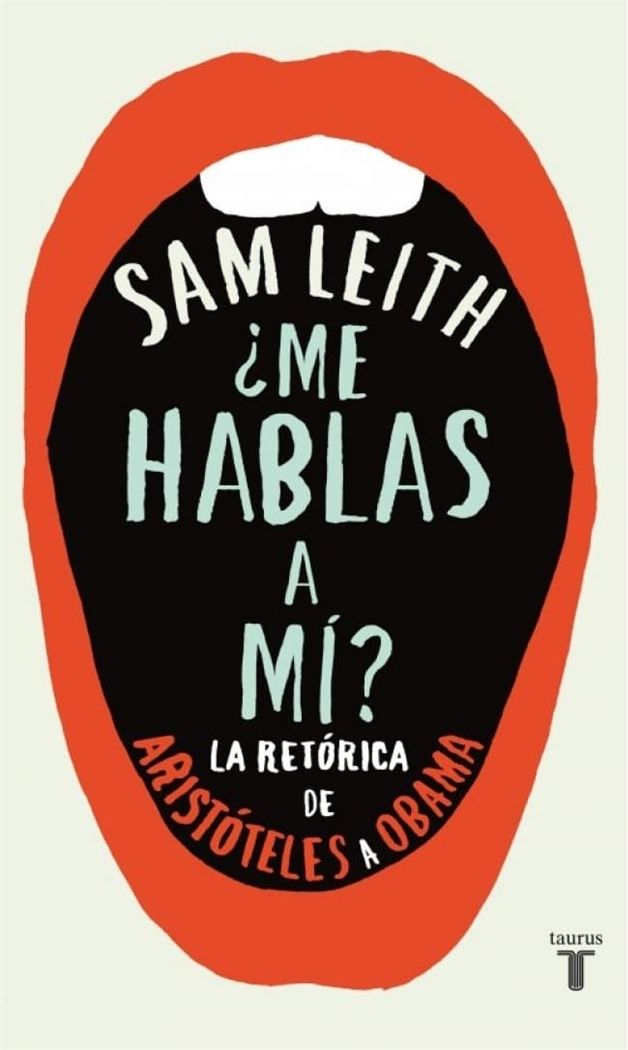El amor que nos vuelve malvados
No existe el amor puro
Reseña
"…una piedra, una hoja, una puerta ignota; de una piedra, una hoja, una puerta. Y de todas las caras olvidadas.Desnudos y solos llegamos al desierto. En su oscuro seno, no conocimos el rostro de nuestra madre; desde la prisión de su carne, vinimos a la prisión indecible e inexplicable de este mundo.¿Quién de nosotros conoció a su hermano? ¿Quién de nosotros observó el corazón de su padre? ¿Quién de nosotros no estuvo siempre prisionero? ¿Quién de nosotros no será siempre un extranjero solitario?"
("El ángel que nos mira", de Thomas Wolfe)
El filósofo y poeta Jorge Riechmann afirma que los seres humanos, como animales sociales que somos, necesitamos amor y como animales lingüísticos, necesitamos sentido. Y que es en el entorno de esa necesidad donde trabajan o deberían trabajar tanto el pensamiento como la poesía. También la literatura de ficción, añadiríamos nosotros. O, por lo menos, cierto tipo de ficción, aquella que funciona como laboratorio de las emociones más profundas. En este tipo de literatura el autor se convierte, en palabras de Lawrence Ferlinghetti, en el ojo loco y la voz de "la cuarta persona del singular", aquella que habla de "lo otro", de esa dimensión de lo humano poco grata a los bienpensantes pero fundamental para comprender al hombre en su totalidad.
Alprazolam, Clorazepato, Quetiapina, Venlafaxina... forman parte del arsenal químico que por prescripción psiquiátrica debe tomar Sara. Su vida se ha transformado "en un país desconocido", en una "realidad de plástico". Su casa está ocupada ahora "por un ejército de monstruos y la culpa la tiene el puto incidente del metro". Un incidente que sume a Sara en una especie de shock postraumático que transforma totalmente su vida y, en especial, su relación de pareja con Eduardo, convertido ahora en su cuidador principal que ejerce sobre ella un poder que "le excita más que el sexo". Sara sospecha que hay placer en cuidar a alguien hasta convencerle de que no puede responsabilizarse de sí mismo y está convencida de que Eduardo lo siente.
Pero en la vida de Sara aparece Jeremías Prun, un prestigioso forense involucrado indirectamente en el incidente del metro. Jeremías es, como Sara, una "criatura maltrecha", es un hombre triste, entregado a descubrir la exigua distancia que existe entre el amor y la muerte y condenado a querer a una sola mujer durante toda su vida. Este vecino jugará un papel fundamental en la recuperación de Sara, ya que la supervivencia de ésta pasará "por escarbar en el pasado del doctor Jeremías Prun".
Sara, tras unos meses sumida en un estado casi letárgico, llega al convencimiento "de lo decisiva que resulta en la existencia propia la vida de los otros", de la imposibilidad de que nos sean ajenas las vidas de las otras personas. Experimenta lo empobrecedor que es convertirse en invisible, en fantasma que se busca en los espejos y es testigo de cómo Jeremías ha ido transformándose en un anciano rodeado de cadáveres dibujados cuyo insomnio se acrecienta ante la idea de que no quede en el mundo ni rastro de su persona, "ni una huella".
No existe el amor puro. En toda relación amorosa real hay un componente perverso y perturbador que, como los virus oportunistas, aflora en los momentos de debilidad o desequilibrio psicológico. Es entonces cuando ese amor blanco que nos hace desear ser mejores personas se transforma en ese "otro amor" que -en palabras de Marina Sanmartín- nos vuelve malvados. Pero el equilibrio se recupera y con él la necesidad humana, quizá demasiado humana, de entrelazar nuestra vida con la de otras personas, de comunicar nuestro destino con el de otros seres.
Los japoneses tienen una palabra para designar al ser humano: ningen, que traducida sería, aproximadamente, ser del intervalo, ser del entre, ser de la relación. Esta intuición lingüística remite a una ontología en la que ser es siempre ser con otros o ser entre otros, y la soledad implica no ser. La anterior idea se encuentra latente en toda la obra de Marina Sanmartín, siendo "El amor que nos vuelve malvados" una auténtica poética de los vínculos y del deseo humano, nunca del todo satisfecho, de retorcer nuestro hilo personal en la apretada trama del tapiz humano.
Reseña enviada por: Bruno Montano
Curiosidades
- En Trabalibros conversamos personalmente con Marina Sanmartín sobre "El amor que nos vuelve malvados", puedes acceder desde aquí a la entrevista realizada por Bruno Montano.
Enlaces
Imágenes