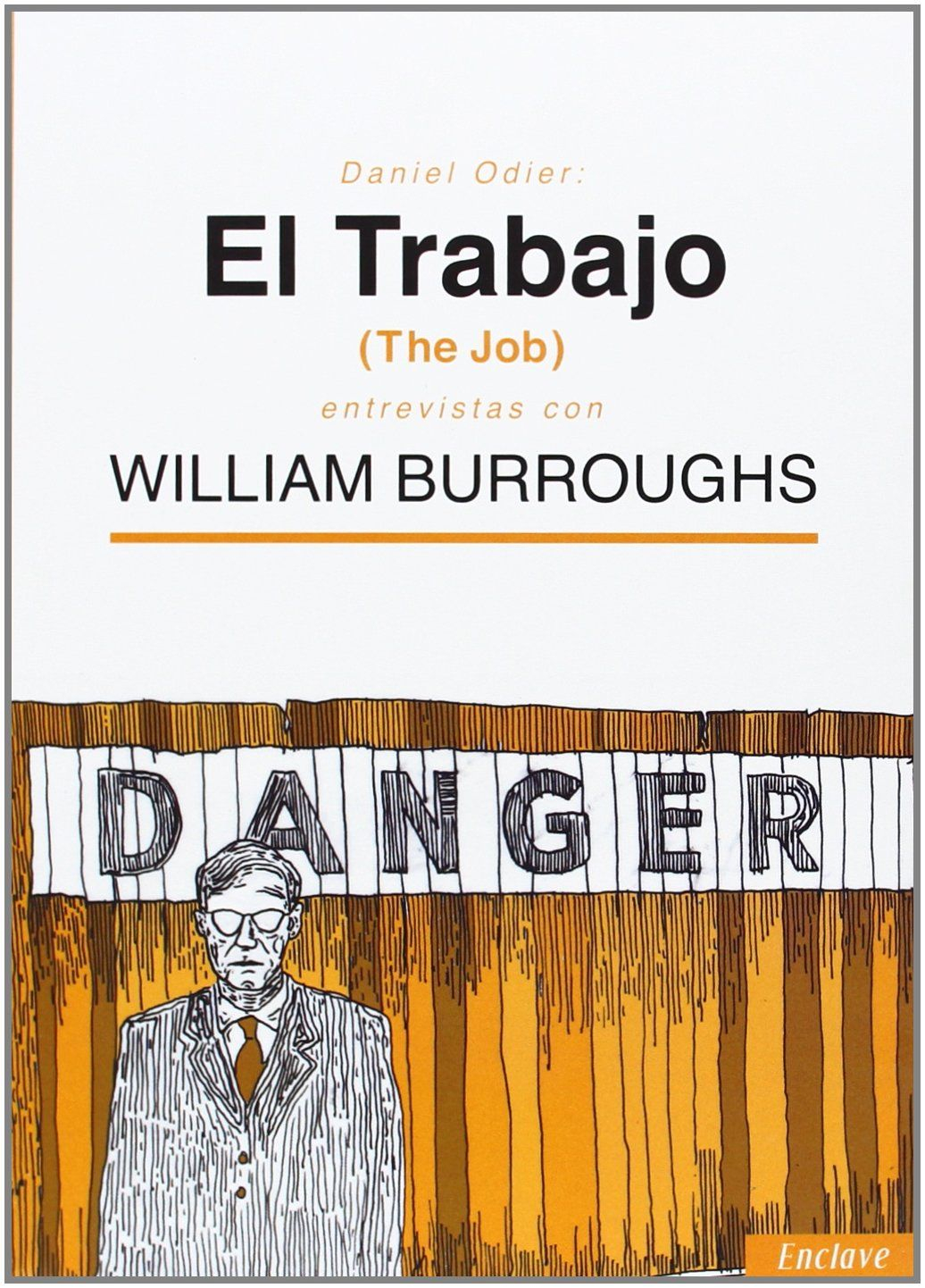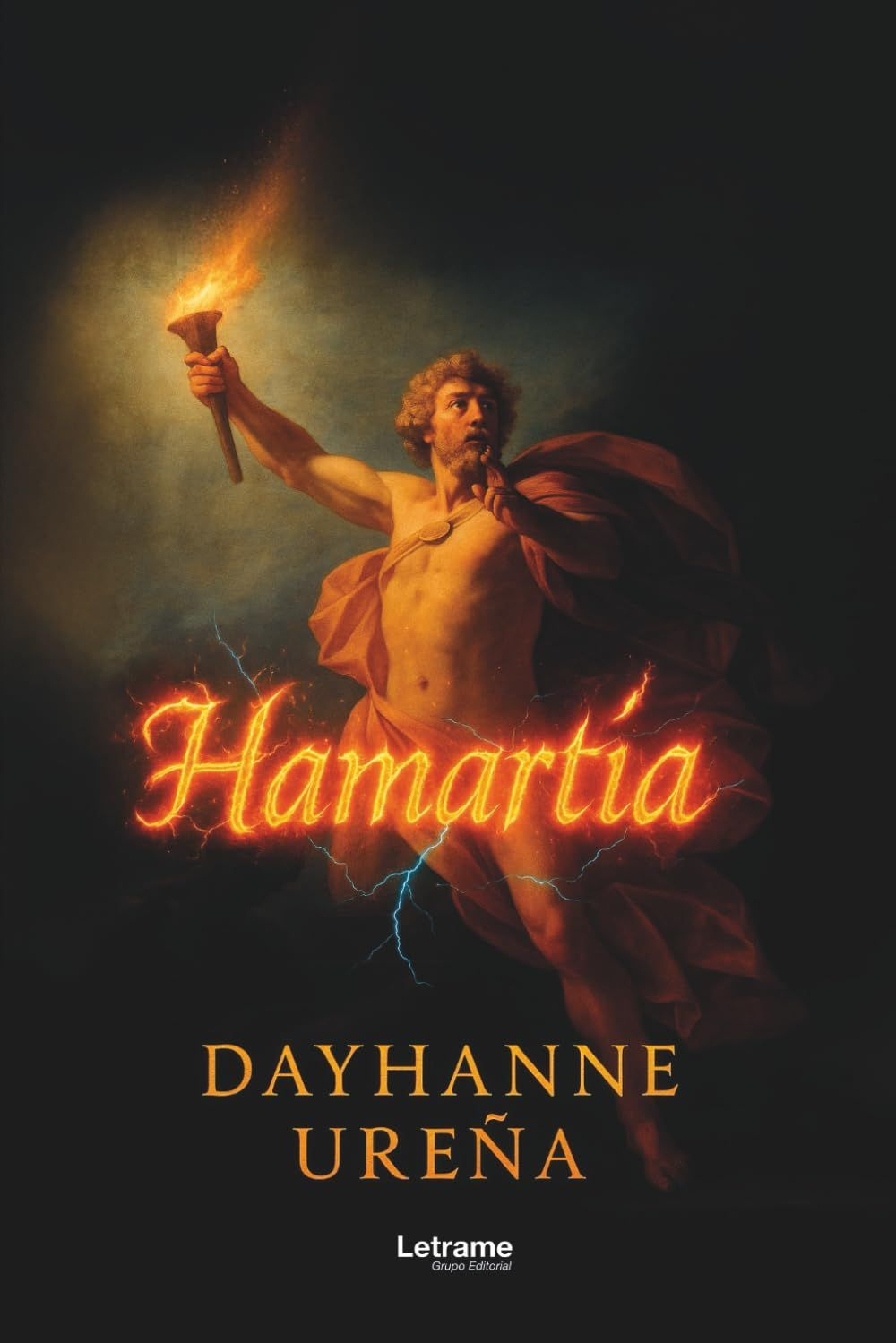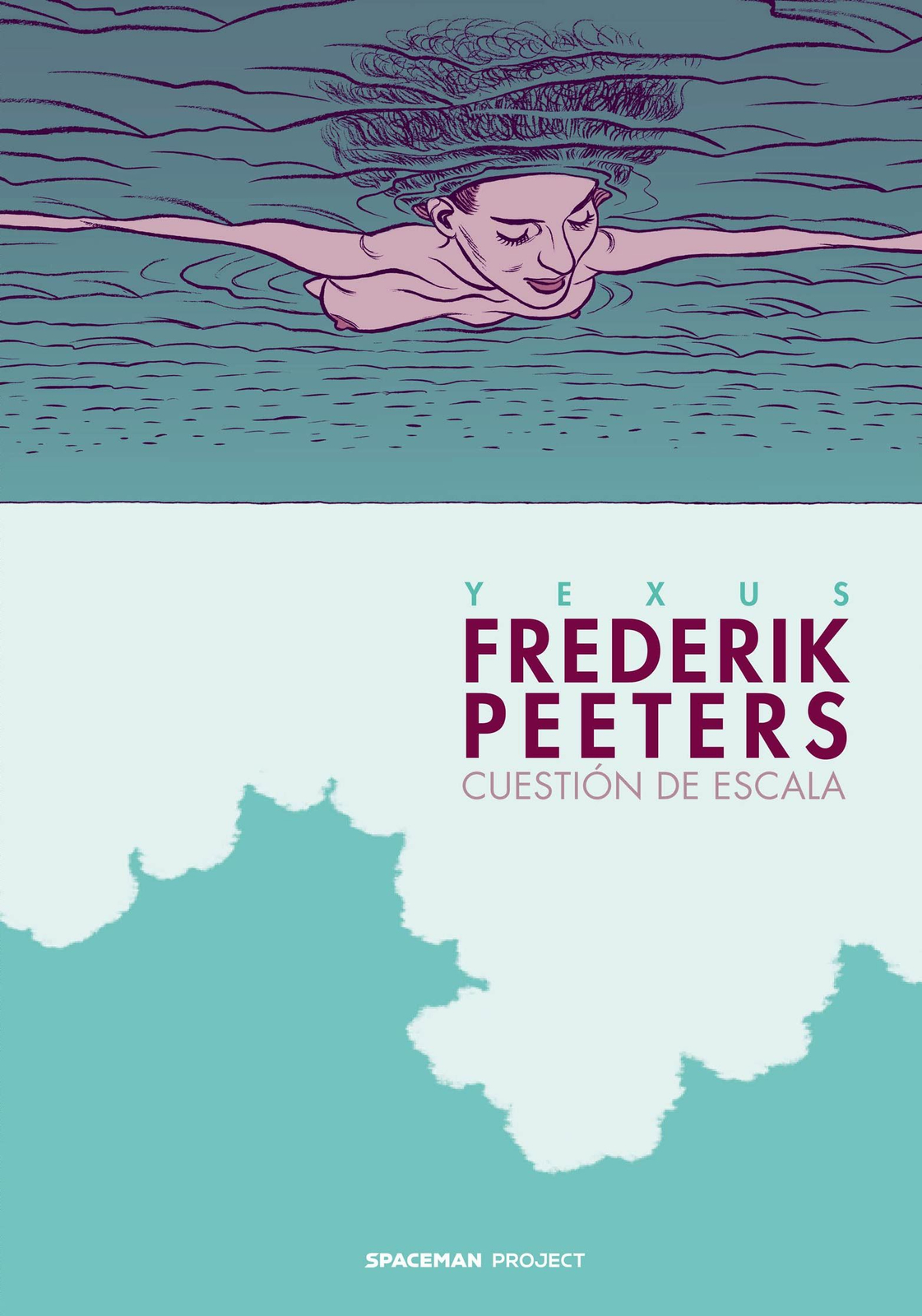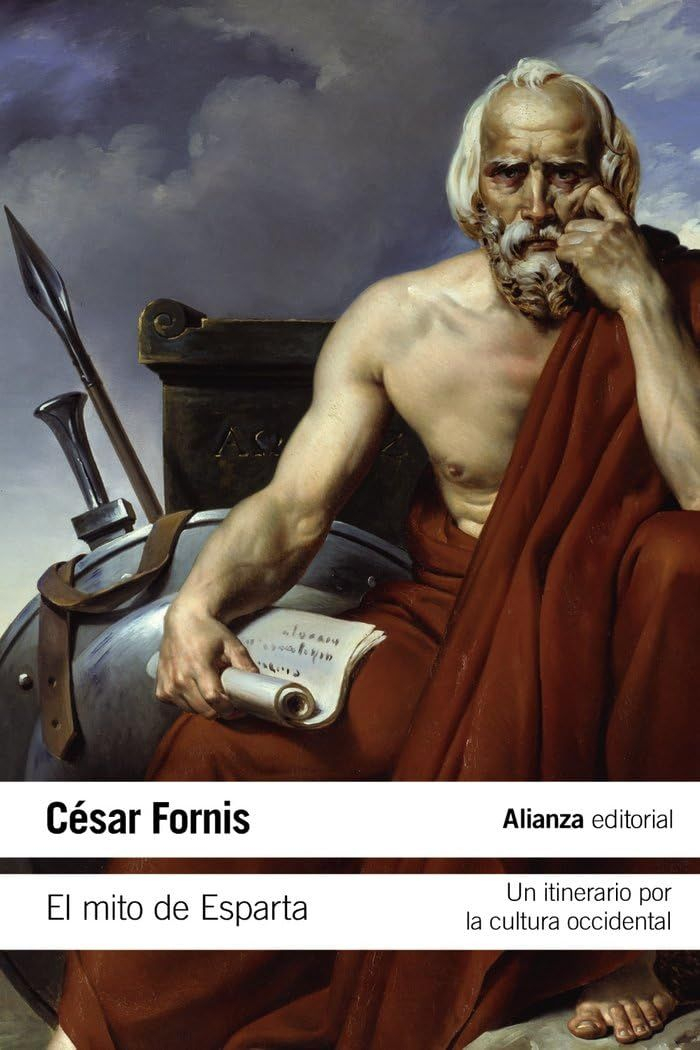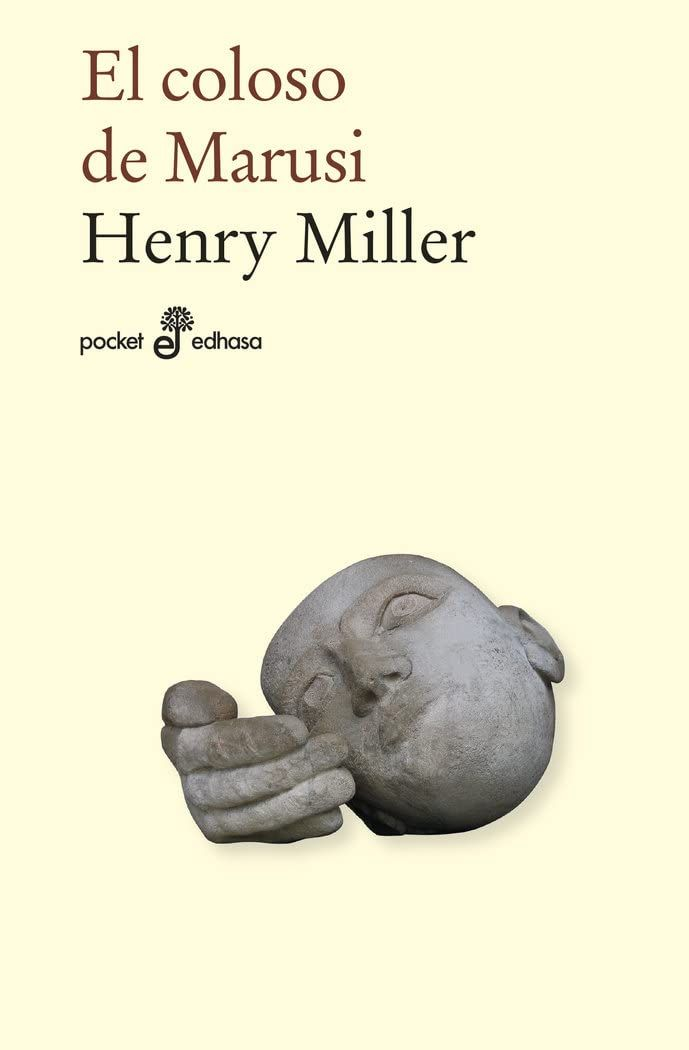Intemperie
Como mucho daría la vuelta al mundo para toparse de nuevo con el pueblo. Entonces ya daría igual
Reseña
"Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban y, como si de grillos se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar. Berreos como jaras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de zeta se encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas o sirviendo de almohada, y tan sólo una mínima hornacina para el morral de las provisiones."
El muchacho esperó pacientemente a que las voces se apagaran y dejara de oirse cualquier sonido que pudiera ser de procedencia humana. El miedo acorralaba sus pensamientos y los amargos recuerdos que su breve pasado había ido amontonando en su memoria se atropellaban unos a otros, feroces, ansiosos por salir. La huida significaba un punto y aparte en su corta vida; cualquier cosa que pudiera sucederle a partir de ahora sería mejor que volver al pueblo que le vio nacer.
Cuando por fin se cansaron los hombres de buscarle, una llanura inmensa se extendió ante sus ojos. Una sequía azotaba con inclemencia el país y se cebaba con aquellas tierras, haciendo de ellas un territorio árido, hostil, inhóspito y extremo, cuya dureza parecía extenderse a través de sólidas y profundas raíces al carácter de sus gentes y a la vida misma del lugar. El chico, decidido a escapar del peor de los infiernos, emprende el camino que le aleja de la podredumbre; el único camino posible, aunque un camino del todo incierto.
En su peregrinaje encontrará a un viejo cabrero huraño, un hombre solitario cuyo cuerpo maloliente ha sido debilitado por la enfermedad. Ambos, el niño y el cabrero, dos seres marginados y maltratados por el destino, se reconocerán como semejantes sin apenas cruzar palabra y continuarán juntos su andadura por la meseta yerma que parece no tener límites. El chico está angustiado, desvalido, indefenso; el cabrero, hosco pero de buen corazón, le guardará del peligro y servirá de guía y apoyo al niño, ofreciendo algo similar al afecto que el pequeño tomará con la avidez del que nunca se ha sentido protegido.
El niño y el anciano tratan de sobrevivir a pesar de la rudeza del entorno. Son dos cuerpos arrojados a la intemperie de la vida, expuestos a sus inclemencias. Abandonados al capricho de los elementos, del frío, de la sequía, del viento. Solos, desamparados, desarraigados. Dejados a merced de la miseria, del hambre, de la muerte. Caminantes sin rumbo a los que cubre permanentemente la bruma sorda y lejana de la violencia; el viejo en el papel del maestro, el niño tratando de sanar sus heridas y aprendiendo a alcanzar su propia libertad.
Reseña enviada por: Clarice Lagos
Curiosidades
- "Intemperie" es la opera prima del autor originario de Badajoz Jesús Carrasco. El libro, cuyos derechos han sido adquiridos por las mejores editoriales extranjeras antes incluso de su publicación en España, fascinó de inmediato a la crítica y supuso para su autor un magnífico debut literario. Su texto recuerda a algunos críticos la intensidad y la crudeza de las novelas de grandes escritores de las letras españolas como Delibes o Cela. La escritura de Jesús Carrasco ha sido comparada también con la de Cormac McCarthy.
Enlaces
Imágenes