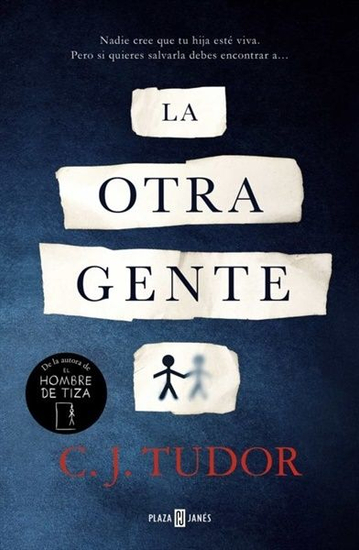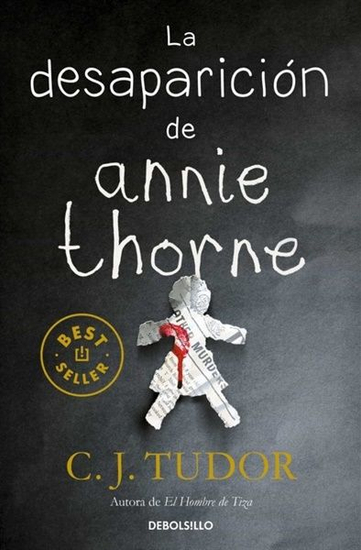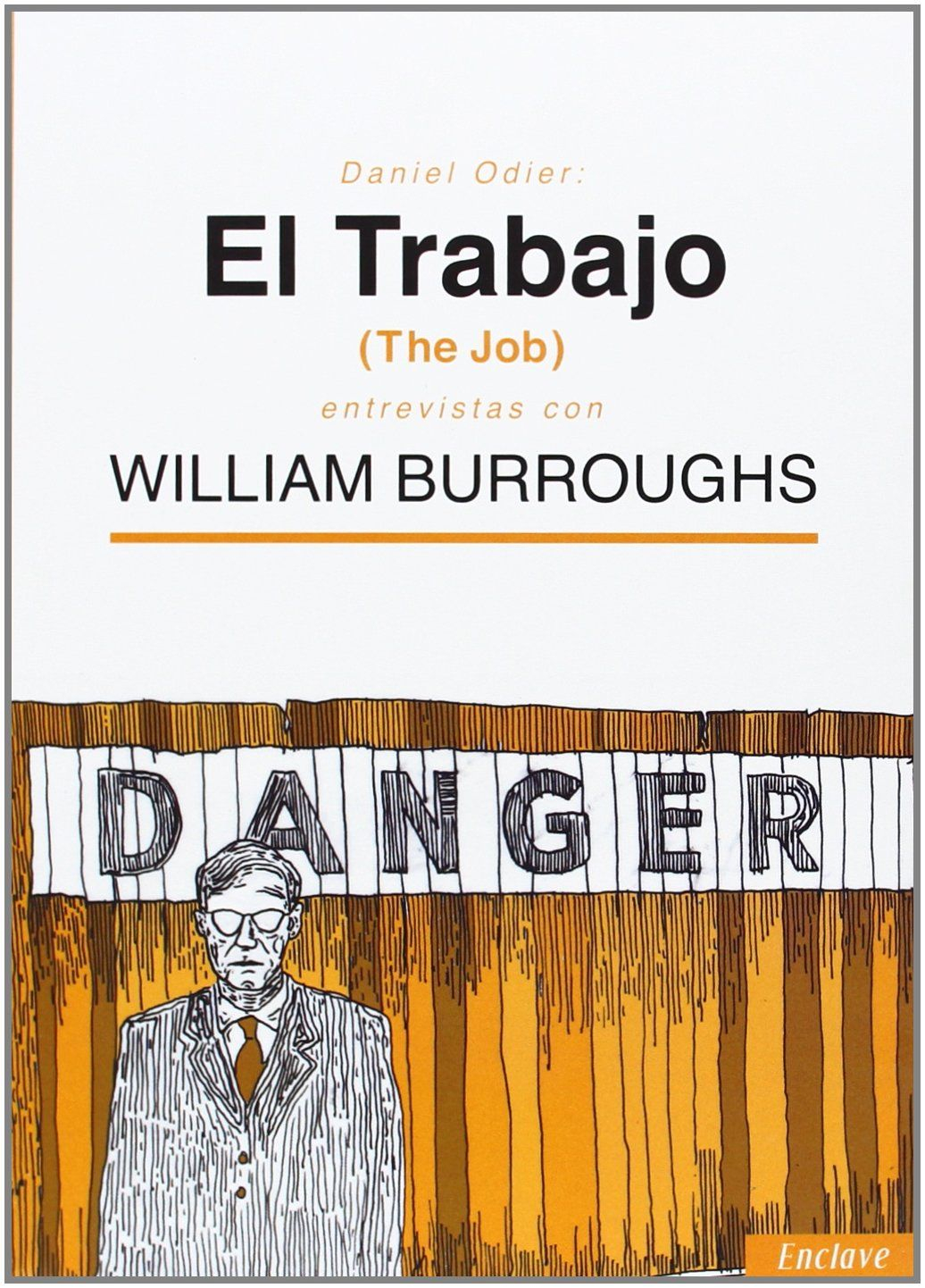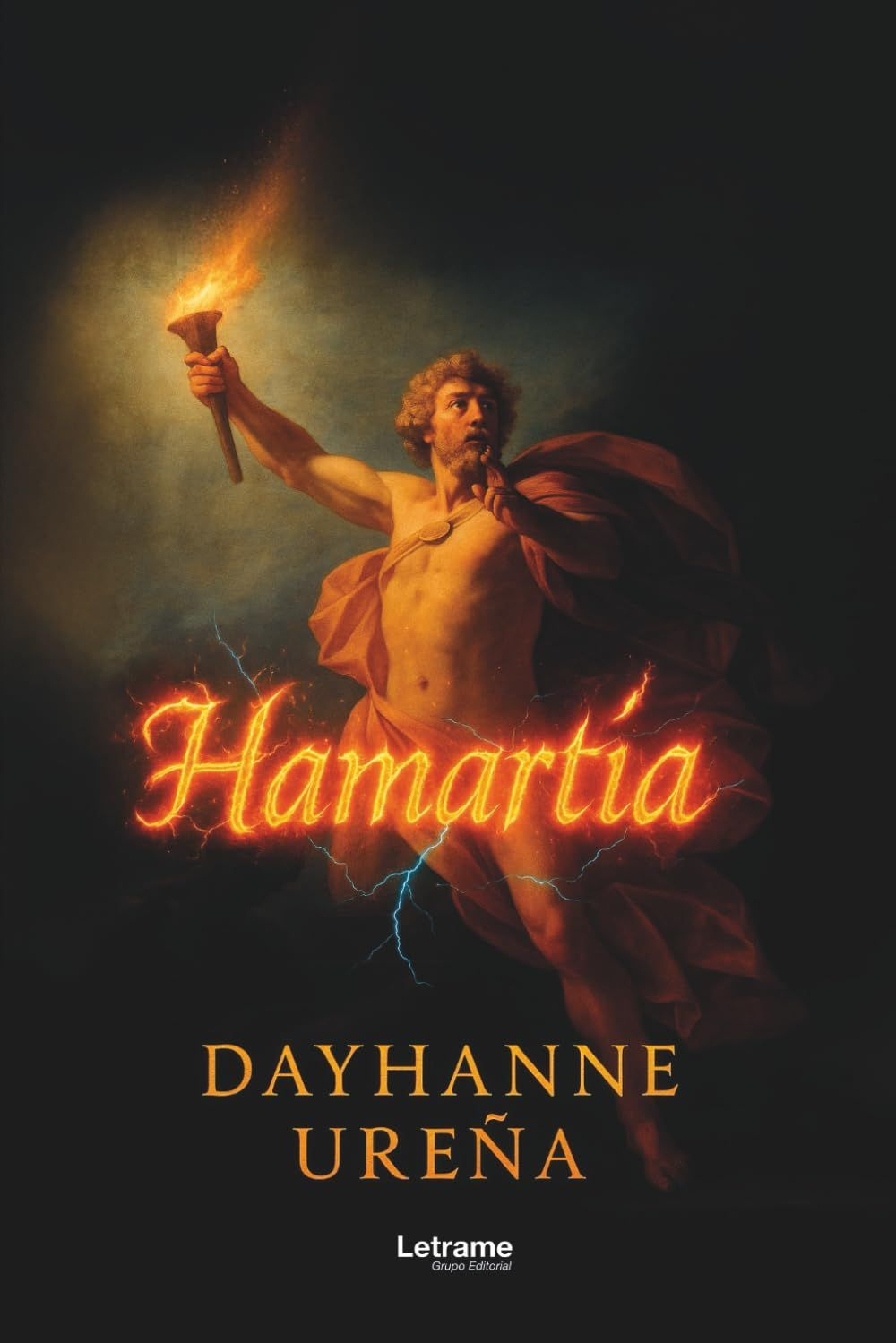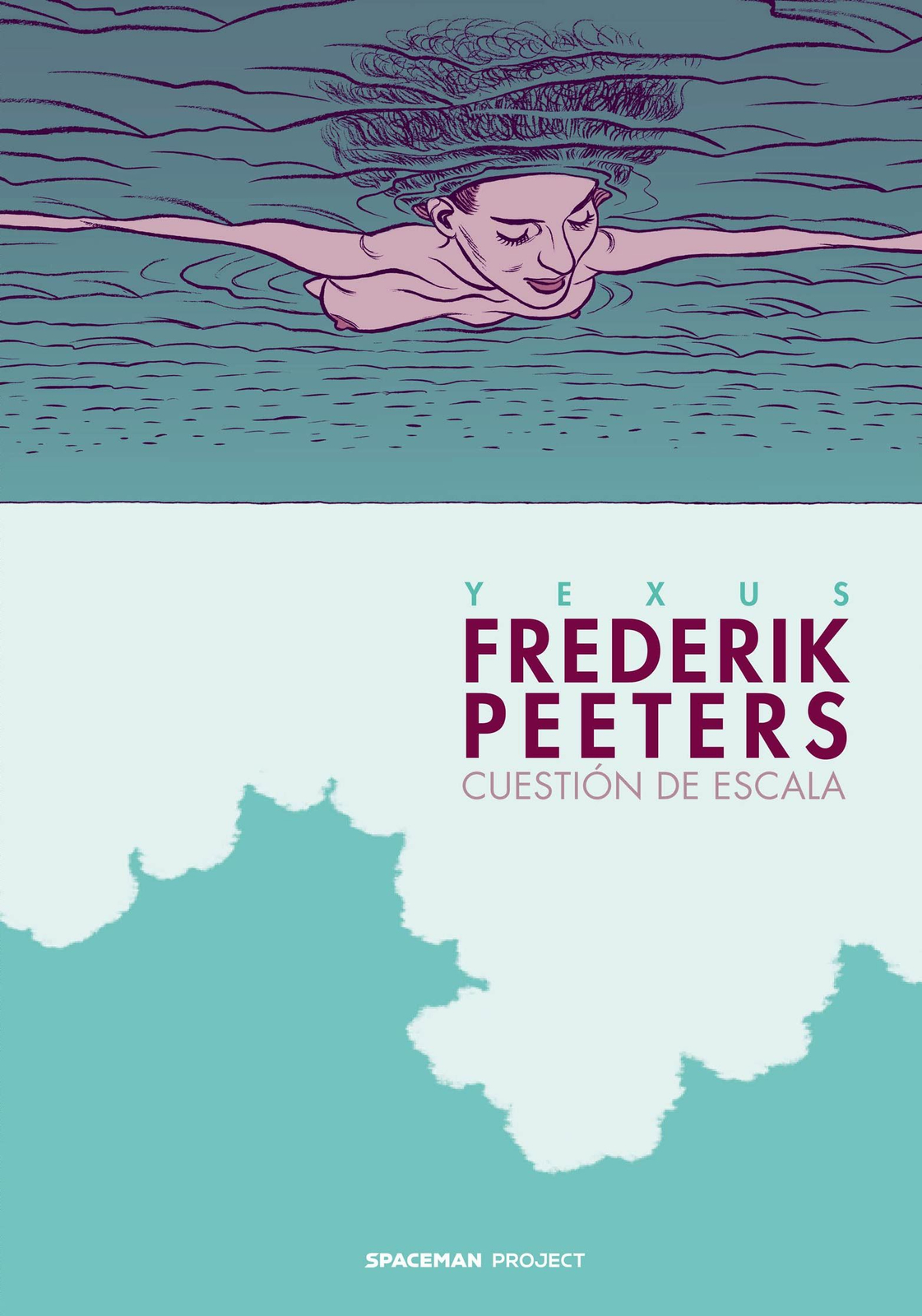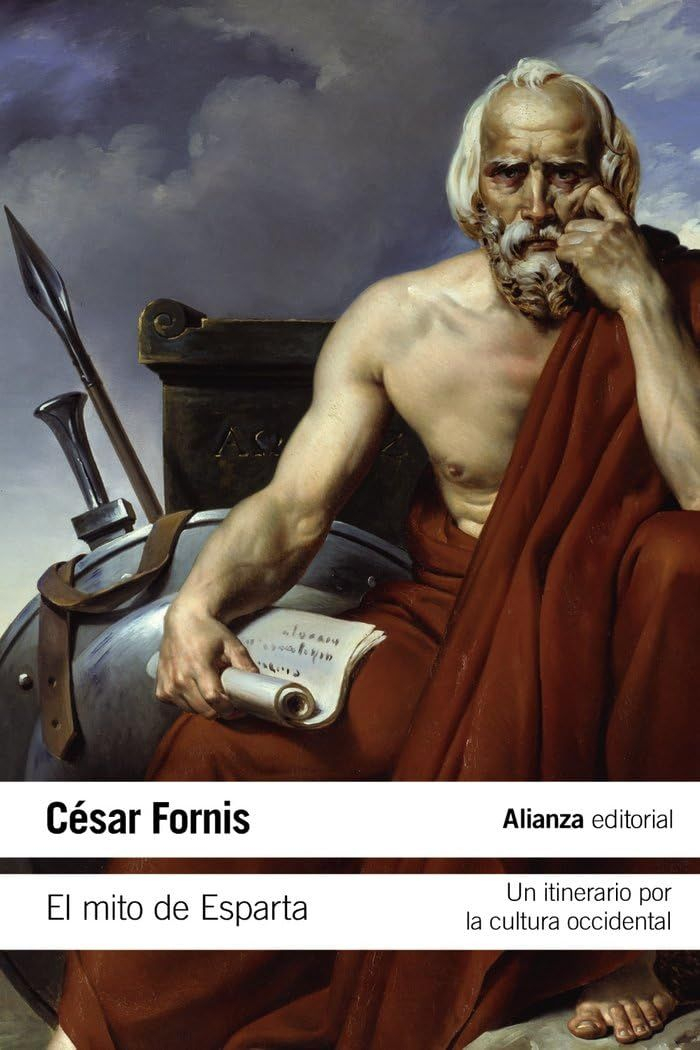El hombre de tiza
Nunca dejes cabos sueltos
Reseña
En el mundo literario, son muchos los mitos que circulan acerca de la profesión del escritor. La mayoría han sido desmentidos con éxito por parte de aquellos ya curtidos en el oficio. Sin embargo, existe uno que parece ser cierto: el desempeño de trabajos manuales que requieran poca concentración estimula la creatividad y ayuda a trenzar las mejores historias siempre que se disponga del tiempo necesario para ello. C.J. Tudor se convirtió en paseadora de perros, posiblemente con este propósito. Como resultado del esfuerzo invertido en sus ratos libres nació "El hombre de tiza", aclamada por la crítica como uno de los mejores thrillers de la década.
"El hombre de tiza" narra la historia de Eddie Adams y su pandilla de amigos en Alderbury, su ciudad natal. Una serie de sucesos trágicos y traumáticos estremecerán a los vecinos y eclipsarán la jovialidad de unas vacaciones de verano que nunca debieron haber llegado.
La acción transcurre por dos derroteros distintos, que coinciden con saltos temporales entre 1986 –cuando Eddie tiene doce años– y 2016 –como adulto consolidado. El punto de vista del narrador queda perfectamente reflejado en ambos casos. Durante su etapa infantil, las preocupaciones de Eddie son banales y superficiales, su sentido del humor es sano y sincero y sus decisiones nunca esconden un propósito venenoso o egoísta. Cuando crece, sin embargo, sus dilemas pasan a ser decisivos, sus chistes son amargos e impostados y su forma de proceder responde siempre a la búsqueda del beneficio propio.
El libro transmite dos mensajes claros: el primero radica en las consecuencias que acarrean los cabos sueltos. Nunca se ha de dejar ninguna cuestión en el aire. Especialmente, ninguna de la que podamos arrepentirnos. Porque incluso el más exiguo atisbo de arrepentimiento cuando somos tan solo unos críos se transforma, pasados los años, en una gigantesca mochila de culpabilidad que nos insta a golpearnos la cabeza contra la pared en la madurez. Una vez tras otra. Nuestra conciencia no descansará en paz hasta que no terminemos aquello que un día decidimos empezar.
Pero, por encima de todo, la novela esboza una reflexión constante hacia la imperiosa manía de transmitir una imagen distinta a nuestra personalidad. Ya desde pequeños nos apostamos tras un grueso muro de ladrillos que simboliza lo que queremos que la gente vea y oculta nuestra verdadera forma de ser. La obra enseña que, con el transcurso del tiempo, esta pared puede resquebrajarse, pero nadie logrará nunca demolerla por completo. Por eso, Tudor invita a mirar a través de las grietas, a través de la fachada. Aunque ofrezcan el aspecto de personas asentadas y de ideas claras, sus temores continúan siendo los mismos que hace treinta años. Su carácter, ese que tanto nos cautivó, quizá no haya variado tanto después de todo. Y la persona de la que una vez nos enamoramos quizá nunca perdió su encanto natural. Quizá, después de tres decenios, vuelva a protagonizar algunos de nuestros mejores sueños.
Todo esto es "El hombre de tiza". Un libro lleno de suspense y generosas dosis de humor, que contribuyen a aliviar la tensión que despiden sus páginas y que presenta una curiosa pero acertada perspectiva sobre la franqueza en las relaciones de amistad: la forma cambia, el fondo permanece inalterable.
Reseña enviada por: Antonio Otero
Enlaces
Imágenes